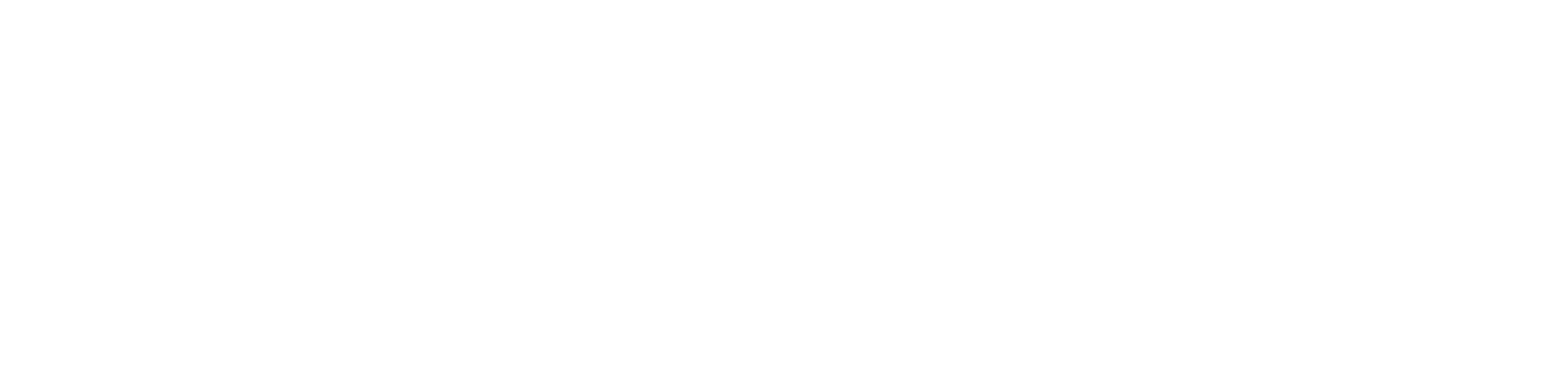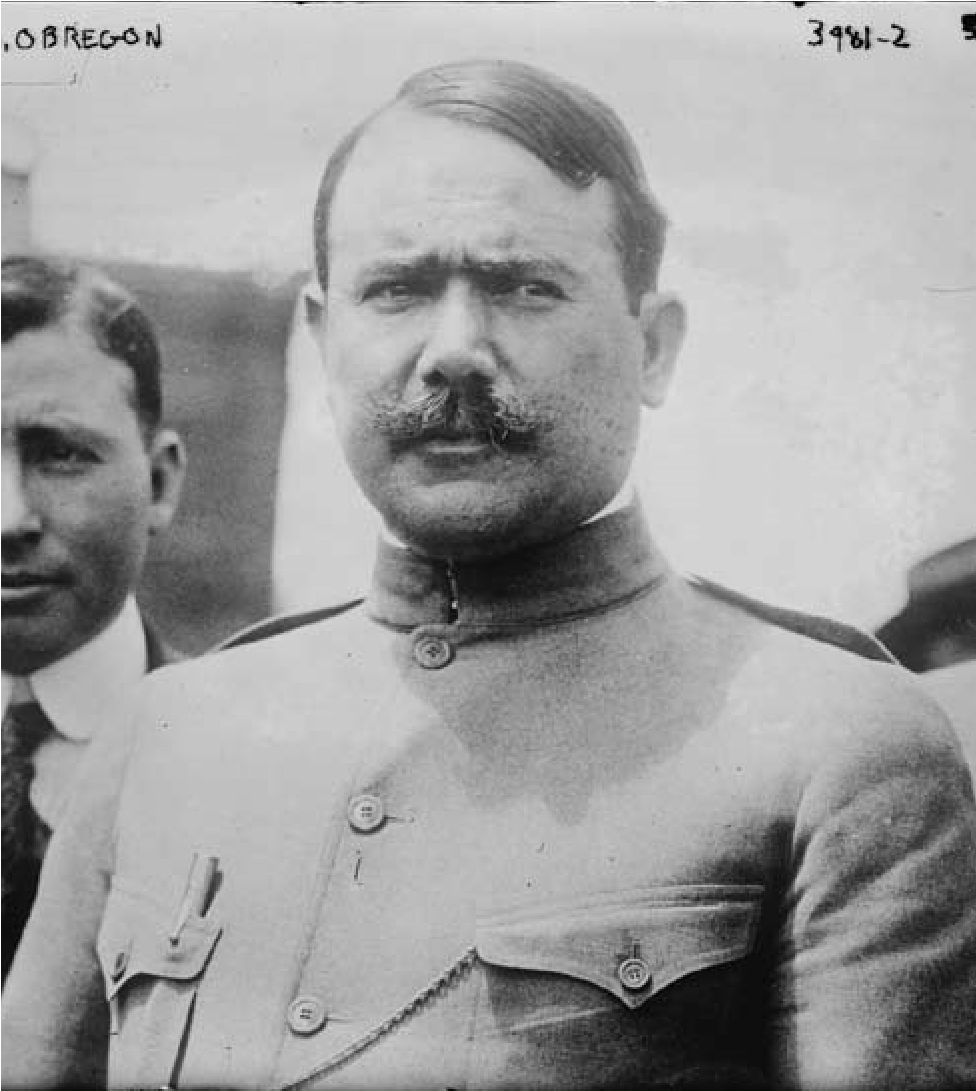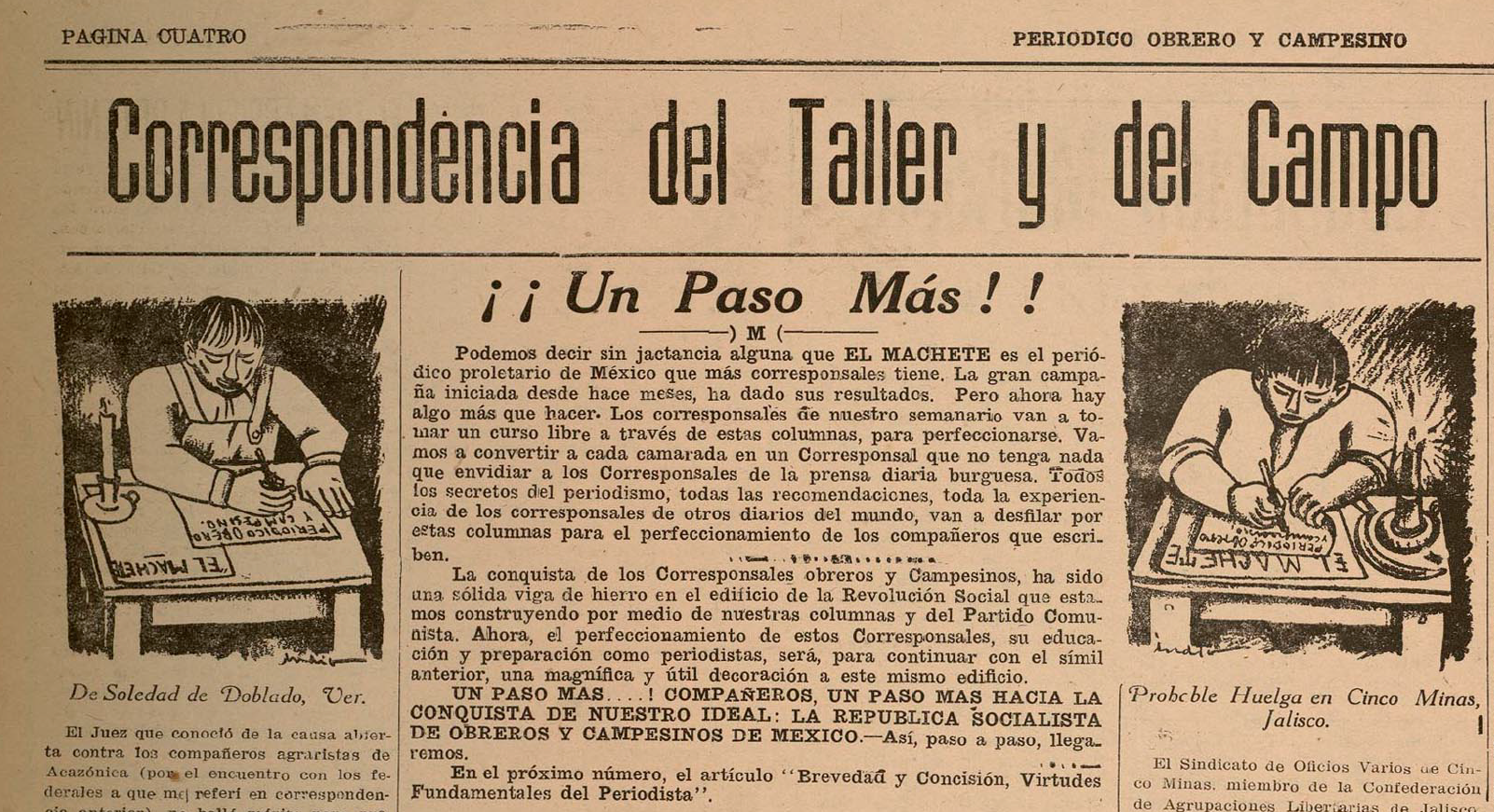El Cardenismo, populismo burgués o socialismo
En la historia de México el cardenismo es reconocido como la época fundamental en la instauración de un sistema político que permaneció intacto los siguientes sesenta años. Para la burguesía fue una época en donde los gritos histéricos sobre el […]