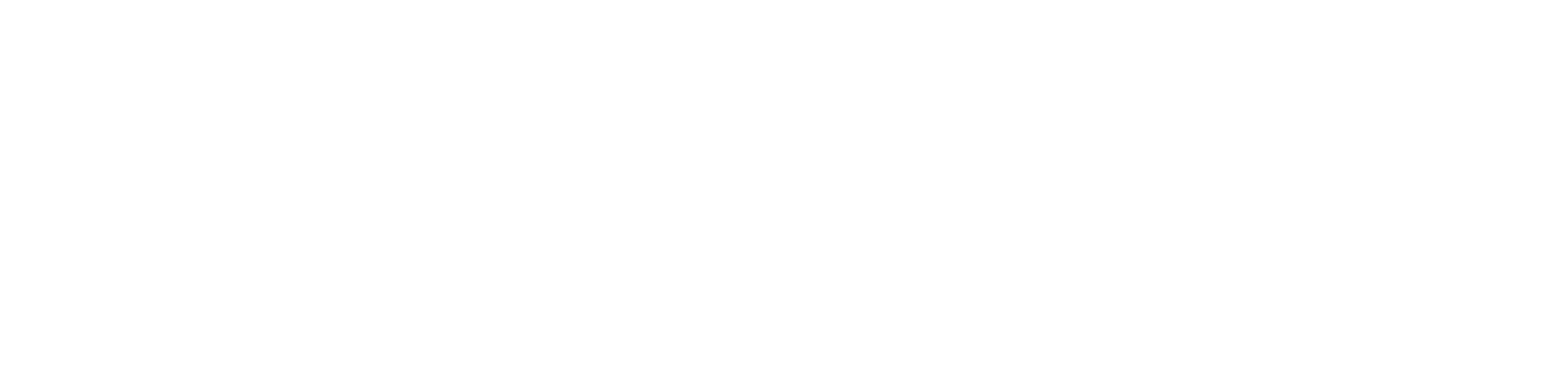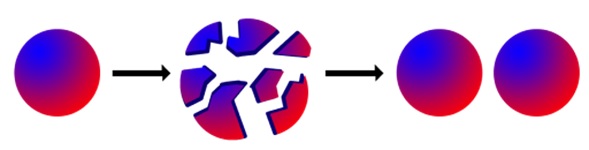La actitud de los comunistas ante la guerra
Ante nuestros ojos estamos presenciando una profunda inestabilidad en el panorama mundial. Cada día crece la lucha por la hegemonía imperialista por el control de los mercados mundiales entre un Estados Unidos relativamente debilitado y una China en ascenso, con […]