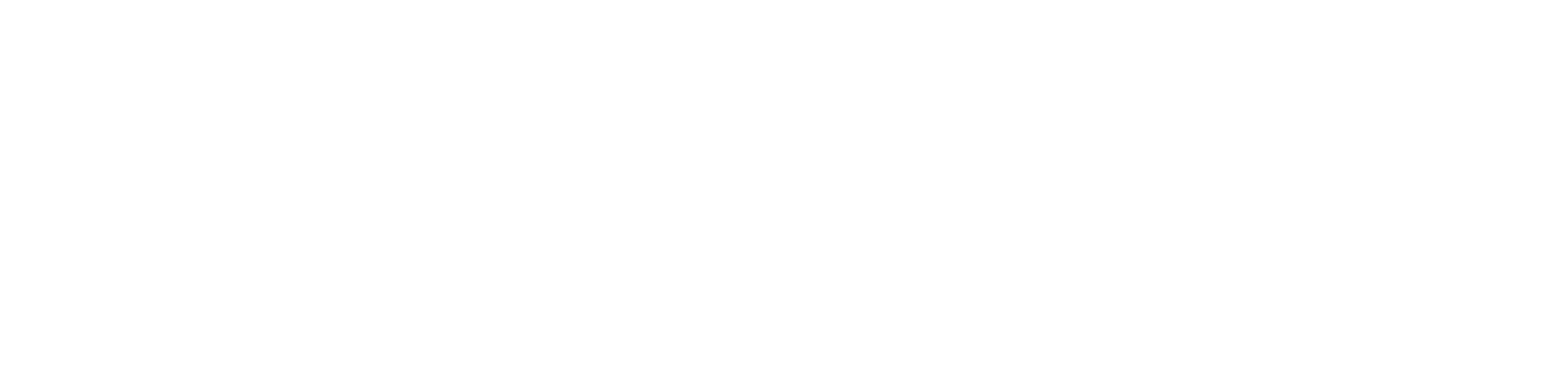Tu trabajo en venta: Explotación laboral en las prácticas profesionales
Las prácticas laborales son un ejercicio académico tremendamente común en las universidades. Si bien existen diferencias puntuales en la forma en la que cada institución las norma, su justificación y dinámica es, en esencia: introducir al alumno o alumna al mundo laboral para poner a prueba lo adquirido durante la carrera, cumpliendo con un servicio que funcione como remuneración para la sociedad.
Para acreditar este servicio, el estudiante debe cursar un determinado número de horas (que pueden comprender entre 100 y 550 horas, o más) como requerimiento generalmente obligatorio para titularse. Durante dicho lapso, éste es enviado a una empresa, institución o proyecto reconocido por la casa de estudios para “ejercitar sus herramientas teórico-metodológicas”, o “desarrollar competencias prácticas”, o “experimentar el ejercicio real de su área profesional”, o “aportar directamente a su campo de estudio”… o lo que sea que describa cínicamente el participar en condición de trabajador en capacitación… ¿sin serlo?
La forma en la que se experimenta esta “práctica real” puede variar. En ocasiones, ésta puede traducirse en la participación activa —quizás trascendental, incluso— del estudiante en las tareas rutinarias de la empresa, exprimiendo verdaderamente las herramientas aprendidas en la carrera. Pero en otras, implica asumir un papel secundario en el funcionamiento de las actividades del lugar de empleo, dedicándose a completar un sinfín de pequeñas tareas que nadie quiere hacer.
¿Cuántos de nosotros, sin importar nuestra formación, atestiguamos haber tenido que arreglar el papeleo de la oficina, hacer los mandados personales del personal de planta, escanear y archivar los documentos del jefe, limpiar y ordenar los salones… o cualquier otro conjunto de tareas honradas pero que ni buscan ni le permiten al pasante “ejercitar sus conocimientos y bla-bla-bla”, porque no responden a las particularidades de su educación o a su potencial para desarrollar un trabajo desafiante y enriquecedor, sino a los intereses puntuales de la persona a cargo?
Ahora bien, sin importar cómo se exprese el desempeño de un practicante, éste se encuentra en una posición similar a la de sus colegas: entregando su tiempo, conocimientos y esfuerzo en ejercer funciones necesarias para la empresa —a fin de cuentas, si no fueran necesarias no se solicitarían— y dependiendo de un sustento para sobrevivir —pues ese acostumbra ser el motivo por el que decidimos estudiar en primer lugar—. Por lo tanto, debería poder exigir un trato justo en su lugar de empleo, empezando con el derecho a un salario por su trabajo. Sin embargo, en México la Ley Federal del Trabajo no reconoce la relación entre alumno y empresa como laboral, así que ningún empleador tiene la obligación de garantizar estas condiciones. La cuestión es… ¿deberían? Veamos.
Trabajo y salario
En Trabajo asalariado y capital (1849), Marx analiza la relación económica entre la clase trabajadora, “…una clase que no posee nada más que su capacidad de trabajo”, y la clase capitalista para quien debe trabajar, pues es poseedora de las cosas materiales necesarias para producir —los medios de producción—, a cambio de un salario. Éste último es el sustento que el trabajador asalariado produce para sí mismo cuando trabaja para su patrón; es la pequeña parte de la ganancia del capitalista, expresada generalmente en dinero, que recibe a cambio de entregar su fuerza de trabajo. Éste es el punto que nos concierne.
El trabajador, al acceder a trabajar como asalariado para el capitalista, está entregando su fuerza de trabajo, que no sólo implica su tiempo y las habilidades puntuales que más se necesitan para dedicarse a cumplir con un trabajo concreto. No, la fuerza de trabajo engloba la condición individual del trabajador, que posee un conjunto de facultades físicas y mentales aptas para una actividad productiva dada, a la que se dedicará durante su jornada laboral generando frutos de los que el capitalista será dueño.
¿Por qué cuando hablamos de lo que el trabajador le entrega a su patrón nos referimos a su condición individual? Porque, a pesar de lo que suele creerse, lo que remunera el patrón a través del salario no son las tareas concretas que cumplimos en la jornada: nos paga para estar laboralmente a su disposición durante el tiempo que se nos exige y le generemos riquezas durante el mismo, por ello es nuestra individualidad en general la que está sujeta a ese contrato. ¿Y de qué depende esta entrega de nuestra fuerza? Depende de que estemos en condición para trabajar. ¿Y qué necesitamos para ello? Entre otras cosas, comer, dormir, descansar y conocer lo suficiente sobre la materia como para poder presentarnos cada día a hacer lo que tenemos que hacer eficazmente. Esa es la función del salario: garantizar que el trabajador pueda adquirir los medios de subsistencia necesarios para estar en condición de ser fuerza de trabajo.
Ahora podemos regresar al tema en cuestión, pues es aquí cuando debemos preguntarnos: ¿acaso sólo por ser estudiantes, cubrir jornadas de medio tiempo y/o tener poca experiencia laboral, la entrega de nuestra fuerza de trabajo no cuenta por igual? ¿Por qué no recibiríamos a cambio de ésta un salario que nos permita sobrevivir y trabajar? Porque no es rentable. Esa es la cruda verdad: porque somos mucho más provechosos para nuestros patrones como mano de obra barata en el mercado.
Trabajando gratis, o por ridículamente poco. Nuestros patrones pueden ahorrarse miles de pesos en salarios y prestaciones mientras tienden la mano para cobrar todo aquello que transformamos. Pero no acaba aquí. Frente a este sector que por su condición laboral precaria —practicantes, pero también migrantes, suplentes, etc.— es obligado a hacer su trabajo a un menor costo que un trabajador formal, el personal de planta acaba siendo presionado a conformarse con su situación, pues sabe que si alza la voz podrá ser sustituido por este sector tan aplastado y por ello ansioso de trabajar casi sin importar a qué costo. Finalmente, no hemos de olvidar que para la universidad la subasta de su alumnado permite extender sus redes de colaboración y prestigio entre las élites empresariales e intelectuales de sus entornos. Qué curioso, ¡todos ganan!
¿Y qué hacer? Me tomaré el lujo de hablar por experiencia. Desconocidos y desprotegidos por la ley, demandar atropellos laborales como estudiantes practicantes es francamente difícil y, bueno, dejaré al lector la tarea de averiguar la frecuencia con la que su universidad interviene en estos asuntos en favor del alumno. No, ante la desposesión y el abuso, nuestra única opción está en la organización: sólo la solidaridad entre los miembros de nuestra clase, expresada en una lucha consciente y combativa, será capaz de conquistar las condiciones de vida que merecemos. Compañeros y compañeras, sacudámonos el conformismo; aun cuando se trate de un servicio temporal, ¡que nada sea a costa de nuestra explotación! Reconozcámonos, quienes lo somos, como clase trabajadora y luchemos por nuestra liberación, hoy exigiendo el salario mínimo y el reconocimiento legal de esta relación laboral y mañana por la plena emancipación de nuestra clase ¡Ni una hora más sin remuneración, ni un esfuerzo más sin seguridad! ¡Que vivan la lucha estudiantil y obrera!