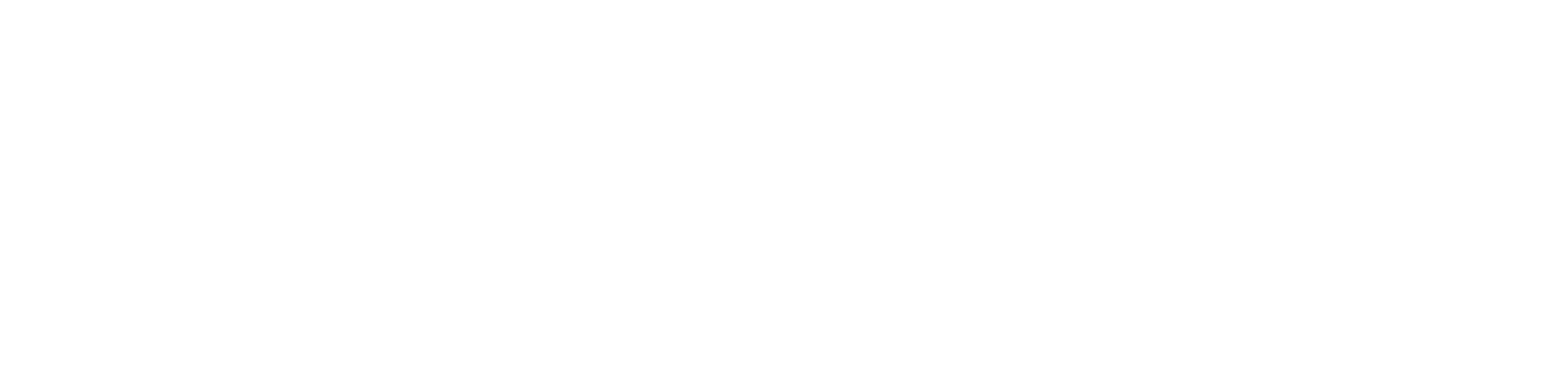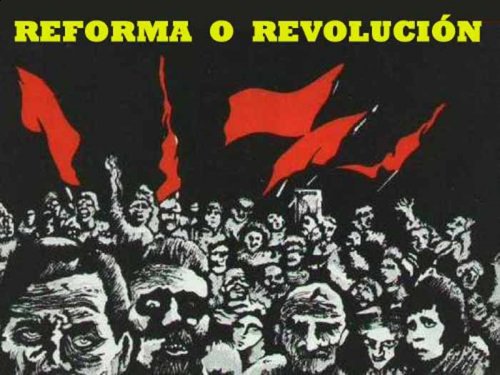Reformismo o revolución, en defensa del marxismo
David García Colín Carrillo
¿Es sólo cuestión de gustos?
¿Marxismo o reformismo? ¿revolución o cambios graduales? Estas preguntas se responden de forma diferente, dependiendo de quién las responda. Para un reformista, la lucha revolucionaria significa violencia, sangre, desorganización y pérdida, estos señores plantean, como medio para “solucionar” los problemas de la sociedad, pequeños cambios que no rompan la vida orgánica del capital. Si la respuesta tiene que ser contestada por un marxista, diríamos que no nos oponemos a la lucha por las reformas, pero solo como un medio para educar y organizar a nuestra clase, para emprender tareas de mayor envergadura, como la revolución socialista
El marxismo revolucionario —valga la redundancia— plantea que una sociedad más justa pasa necesariamente por el derrocamiento revolucionario de la sociedad capitalista, la destrucción de su Estado, la expropiación de la gran propiedad capitalista y —mediante la socialización de la economía— la puesta en marcha de un plan económico socialista basado en la democracia de los trabajadores y el pueblo (la dictadura del proletariado). Todo lo anterior como etapa transitoria a una sociedad comunista a nivel global donde no exista la necesidad de ningún Estado —que siempre es un instrumento de opresión—. Lenin escribe en “El estado y la revolución”: “La sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible mediante simples reformas, sino únicamente mediante la revolución violenta”.
El reformismo, por el contrario, plantea que se puede llegar a una sociedad más justa mediante pequeñas reformas graduales, pacíficas, evitando la violencia, la confrontación y todo tipo de convulsiones sociales. Bernstein, el padre del reformismo, expresó que “el movimiento lo es todo, el objetivo final no es nada”, queriendo expresar que las medidas prácticas son más valiosas que cualquier doctrina y —como dice la canción— “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Rosa Luxemburgo señaló en “Reforma o revolución”: “quien se pronuncia en favor de la reforma legal en vez y contra la conquista del poder político y la revolución social, en realidad no elige una vía más tranquila y segura hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de construir una nueva sociedad, conservar la vieja”.
Si aceptas el capitalismo, aceptas sus consecuencias; te conviertes en su defensor, más allá de cierto punto —determinado por la seguridad del sistema— evitarás el movimiento de masas. Por el contrario, si asumes la necesidad de la revolución, asumes sus consecuencias: un método revolucionario, la organización independiente de las masas, una posición política de clase, métodos organizativos, etcétera. Lenin señaló: “sin teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria”.
La esterilidad del reformismo
Aparentemente, el reformismo parece más conveniente, práctico e indoloro. ¿Quién no, en su sano juicio, preferiría pequeños cambios sin alterar el orden establecido? ¿Por qué no optar por el camino “más fácil” y “práctico”? Una de las contradicciones del reformismo es que su filosofía es superficial, crudamente empírica e idealista. Da por hecho el orden existente como algo eterno e inamovible y renuncia a derribarlo. Al limitarse a las pequeñas reformas graduales, asume que el capitalismo es intocable. Al aceptar el orden capitalista, acepta —quiéralo o no— sus reglas y consecuencias. El reformismo no lucha por acabar con la explotación, sino que trata de “moralizarla”, atenuarla, hacerla menos dolorosa y odiosa. Pero esta forma de pensar no sólo renuncia a acabar con la explotación, sino que cava su propia tumba al no entender las contradicciones del sistema y la imposibilidad de humanizar a uno ya caduco. Trotsky escribió: “El que se inclina ante los hechos consumados es incapaz de preparar el porvenir”. Lamentablemente para los reformistas, la historia avanza a saltos y a través de la lucha de clases, ley de leyes de la historia.
El marxismo surgió y se desarrolló en la lucha teórica contra teorías reformistas de todo tipo. Marx y Engels advirtieron a los trabajadores, en “El manifiesto comunista”, sobre “el socialismo burgués” que pretende dejar intacto el orden existente mientras se eliminan sus lados indeseables. Posteriormente entablaron una polémica contra Lassalle por las ideas de éste de luchar por un “Estado popular” que diluía las contradicciones de clase. Una de las grandes contribuciones de Rosa Luxemburgo al movimiento revolucionario fue su lucha contra el oportunismo de Bernstein y Kautsky —líderes de la socialdemocracia alemana—, que sembraron ilusiones reformistas entre las masas. El bolchevismo se forjó en la lucha contra el menchevismo que pretendía dejar la dirección política a la burguesía y posponer la lucha por el socialismo a una etapa futura —actualmente la mayoría de los reformistas ya ni siquiera reconocen un objetivo final alguno—. La Revolución de Octubre se preparó sobre la base de la confrontación contra los líderes de la II Internacional que apoyaron a sus burguesías en la Primera Guerra Mundial y renunciaron a la lucha por el socialismo.
Pero la “teoría” reformista no surgió de la mente brillante de Bernstein o de la “genialidad” de este o aquél pensador reformista. El reformismo no es más que la práctica de adaptarse a la realidad existente. El auge del reformismo está relacionado con períodos de auge del capitalismo, en donde era posible que las migajas de la mesa de la clase dominante alimentaran la ilusión de la conciliación de clases y el progreso gradual. Las décadas finales del siglo XIX, tanto como el periodo de posguerra del siglo XX, fueron periodos importantes de auge del capitalismo del reformismo y el oportunismo, en donde se vivió la adaptación y decadencia de la II Internacional —que terminó con el apoyo de la socialdemocracia a sus burguesías nacionales en la Primera Guerra Mundial— y con el auge de la ilusiones reformistas tras la Segunda Guerra Mundial, con base en la reconstrucción de Europa y los planes de ayudas sociales para frenar la lucha revolucionaria. Pero, cuando terminó ese tiempo, lo que tenemos es una crisis regular del capitalismo; las reformas significativas son escasas y destruyen las alcanzadas en periodos anteriores, por lo tanto, la crisis del capitalismo significa la crisis del reformismo. En “A dónde va Francia”, Trotsky escribió: “El reformismo, en la época de crisis capitalista, no es más que la política de salvar al capitalismo con métodos obsoletos. Pero el capitalismo ya no puede ser reformado”.
A partir del fin del boom de la posguerra —más o menos a mediados de la década de los 70—, las reformas logradas en el periodo anterior —sobre todo como resultado de la lucha de la clase obrera— se comenzaron a revertir de forma salvaje, dando comienzo al periodo llamado “neoliberal”. Privatizaciones, fin de los contratos colectivos, precarización del empleo, etcétera. En varios países de América Latina esto encontró una respuesta revolucionaria de las masas que decantó —ante la falta de una alternativa que diera salida por vías revolucionarias— en el ascenso de los llamados “gobiernos progresistas” que —de una o de otra forma— llevaron adelante ciertas reformas en beneficio de las masas en países como Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina y Ecuador —periodo que se extiende más o menos desde comienzos de este siglo, hasta la crisis del 2008—. Pero con la crisis económica del 2008, las reformas —alimentadas por los precios de las materias primas y el boom de la economía china— fueron languideciendo y se comenzaron a convertir en contrarreformas, llevadas adelante por esos mismos gobiernos de izquierda. Dando como resultado un periodo de crisis y desgaste político, el regreso de la derecha y procesos de “péndulo” febriles entre derecha e izquierda —como en Argentina, Bolivia y Brasil— ante la incapacidad de ambas alas de la burguesía para resolver los problemas de las masas.
El reformismo de la 4T
Superficialmente, la Cuarta Transformación en México parece ser la excepción a la regla. México experimenta tardíamente a esos gobiernos “progresistas” y las décadas de neoliberalismo siguen frescas en la memoria colectiva. Unos 13 millones de personas han salido de la pobreza y los programas sociales han amortiguado la desigualdad. Al mismo tiempo, sin embargo, el número de millonarios se ha duplicado y las ganancias de los grandes bancos han batido récords. Marx —en “Precio, salario y ganancia”— plantea que la desigualdad no puede medirse sólo en términos absolutos —en el salario nominal— sino en términos relativos —en la proporción en que se concentra la riqueza en los polos fundamentales—. Mucha gente, sin embargo, podría decir: “a mí qué me importa que los grandes millonarios sean más ricos, si mis ingresos han aumentado y he salido de la pobreza”. Pero el reformismo parece funcionar hasta que se convierte en su contrario.
El margen de maniobra de la 4T está atado a la crisis del capitalismo, a los intereses del imperialismo norteamericano (representados ahora por Trump), y una recesión global —que está implícita en el periodo actual— evaporará esas reformas como gotas en una plancha caliente. Ya vimos cómo la 4T es incapaz de cumplir sus promesas a los trabajadores en materia de afores, la jornada de 40 horas y de justicia total en temas como Ayotzinapa. Y esto es sólo el comienzo de las contradicciones y desgaste de su programa. No se trata de desearles mal, sino de la dinámica propia del sistema y las contradicciones de su propio programa y métodos. Lenin decía que la verdad es siempre revolucionaria, no hay que engañar a las masas.
El periodo que nos toca vivir no es de auge del capitalismo a nivel global, sino todo lo contrario: vivimos en una etapa decadente y senil que provoca guerras, masacres, crisis, inestabilidad, aranceles y fenómenos populistas de derecha, como Donald Trump o Milei. Los reformistas de izquierda se transforman en reformistas de derecha en los hechos, pues al administrar el capitalismo, deben administrar sus crisis. Durante las crisis, el sistema requiere recortes y ataques a los niveles de vida, pues alguien debe pagar por ellas, y no será la clase dominante quien pague los platos rotos.
En periodos como el nuestro, el reformismo se convierte en una traba directiva y organizativa para las masas, que se sacuden y empujan por un cambio que los líderes reformistas no pueden dar. Surgen nuevas organizaciones a derecha e izquierda sólo para desaparecer o quemarse ante los acontecimientos y las movilizaciones masivas (Siryza, en Grecia, y Podemos, en España, son ejemplos). Al convertirse en administradores del sistema —sobre todo al llegar al gobierno— llaman a la prudencia, no se apoyan en las masas sino en instituciones como el parlamento, llaman a la calma y terminan por traicionar de una u otra forma, preparando el terreno para su propia caída . Los dirigentes tienden a convertirse en burócratas que sólo quieren que se les deje trabajar y cobrar sus salarios. Sus promesas se ven traicionadas ya que es imposible cumplirlas cabalmente en los marcos del sistema que renunciaron a combatir.
Sumemos a esto la incorporación masiva de priistas y panistas, que lo único que hacen es robar y vivir a cuerpo de rey del erario. Las tendencias de derecha dentro de Morena no se ruborizan defendiendo los altos salarios, sus viajes y mansiones lujosas, etcétera. Poco a poco se van convirtiendo en parte de la clase dominante y, como tal, van a defender con todos sus esfuerzos sus privilegios.
Como vemos, marxismo y reformismo no son simplemente dos caminos a un mismo objetivo, hay un abismo que los separa en todos los órdenes: filosófico, político, organizativo, de métodos, etcétera.
El programa de transición, dialéctica de la reforma y la revolución
Esto no quiere decir, sin embargo, que el marxismo renuncie a las reformas, al contrario. Lo que los marxistas reclamamos a los reformistas no es que aspiren a reformas, sino que no luchen de forma consecuente por ellas; que claudiquen en los momentos decisivos donde no es posible contemporizar o quedarse en medio. Es más, aunque los marxistas sostenemos que las reformas en el capitalismo no se pueden sostener o son muy limitadas, afirmamos, al mismo tiempo, que sin luchar por conseguir reformas la clase obrera no se puede educar y organizar para derrocar al capitalismo.
Trotsky planteó que entre las reformas y la revolución existe un salto y unidad dialécticos. Hay reformas que sólo se pueden sostener mediante la revolución y, al mismo tiempo, la revolución no puede surgir sino mediante la lucha consecuente por esas reformas. En “El Programa de Transición”, Trotsky plantea la necesidad de hacer explícito y construir ese “puente” entre reforma y revolución, mediante el planteamiento de un programa de reformas por el cual la organización revolucionaria pueda demostrar a las masas en la acción que sólo a través de la revolución socialista es posible mantener las conquistas, asegurarlas, profundizarlas y llegar una sociedad libre de explotación y violencia. Trotsky plantea en “El programa de transición”: “Las masas trabajadoras no pueden conformarse con reformas dentro del capitalismo; este ya no puede garantizar ni siquiera las conquistas pasadas. La lucha por reformas reales hoy conduce inevitablemente a la lucha por el poder”.
Sin embargo se mueve
Si lo pensamos un momento, es imposible e incoherente lograr una sociedad justa si existe explotación, y el capitalismo se basa fundamentalmente en la extracción de plusvalía. El capitalismo está plagado de contradicciones que hacen imposible su “humanización”. Engels señaló en una carta a Bebel del 18 de marzo de 1875: “El peor de todos los programas posibles es aquel que, con frases socialistas, en realidad no es más que un programa democrático burgués ordinario”.
Las explosiones sociales están implícitas en las crisis mismas del sistema, en sus entrañas. Sólo el materialismo dialéctico, una comprensión profunda de la lucha de clases y el funcionamiento del sistema, puede guiar a las masas a través de la turbulencia. El gradualismo lineal y superficial es esencialmente falso. Formalmente se puede desarmar una cebolla capa por capa, pero es imposible desarmar a un tigre uña por uña y diente por diente. Menos aún acabar con un sistema de explotación sin una revolución. La historia avanza a saltos y la lucha de clases es su motor, la revolución su locomotora. Hoy más que nunca “socialismo o barbarie”, mejor dicho, “socialismo para salir de la barbarie”.