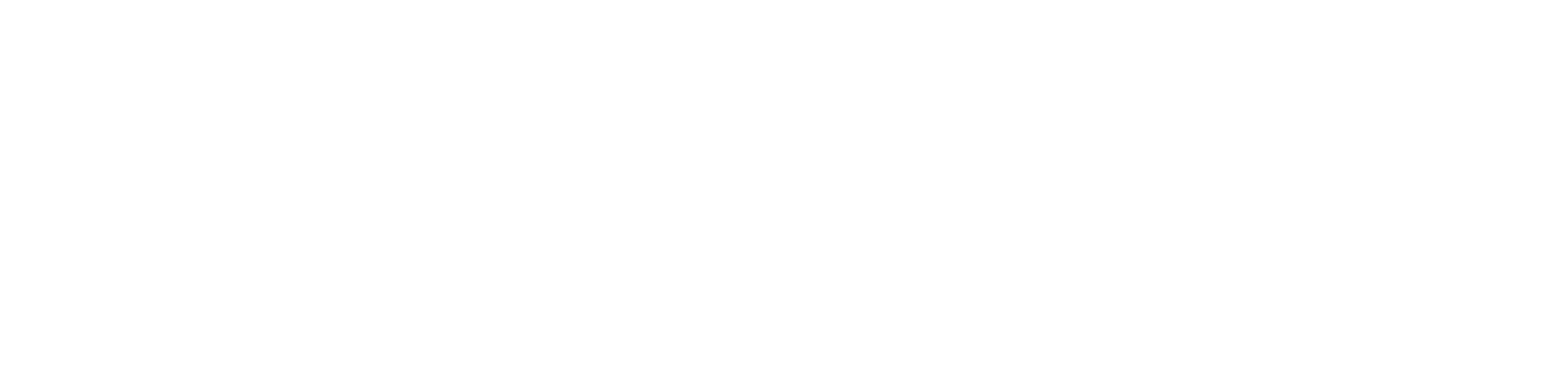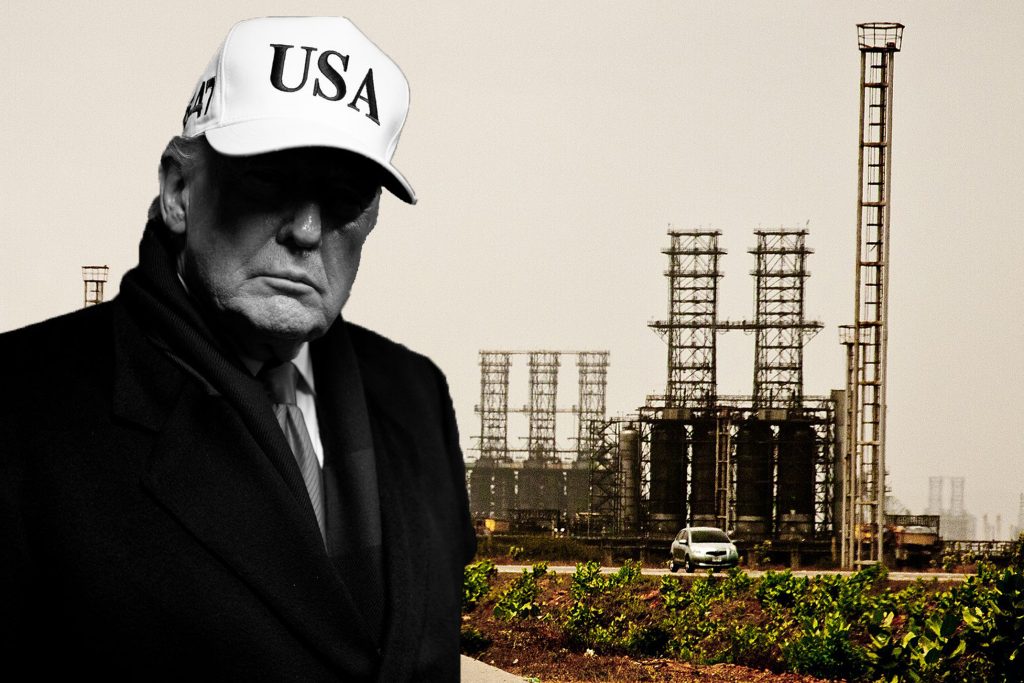Por qué el nuevo Papa adoptó el nombre de León
Fred Weston
En su discurso ante el Conseil d’Etat (Consejo de Estado) el 4 de marzo de 1806, Napoleón dijo la famosa frase: «No veo en [la religión] el misterio de la encarnación, sino el misterio del orden social, la asociación de la religión con el paraíso, una idea de igualdad que impide que los ricos sean masacrados por los pobres…». Más de dos siglos después, ayudar a mantener el orden social sigue siendo la función fundamental de la Iglesia.
Aleteia, un sitio web de noticias católicas, nos informa que el nombre papal del nuevo Papa «lo sitúa en la línea del papa León XIII (1878-1903), considerado uno de los padres fundadores de la doctrina social de la Iglesia». La esencia de esa doctrina era el compromiso y la colaboración entre clases, al tiempo que se atacaban las ideas del marxismo que estaban creciendo dentro del movimiento obrero de la época.
Por lo tanto, si consideramos quién era el anterior Papa León y la doctrina que promovió, en particular sobre la condición de la clase obrera, comprenderemos mejor el papel que el actual Papa León espera desempeñar en el próximo período de profundización de la crisis capitalista y la intensa lucha de clases que se derivará de ella.
La crisis a la que se enfrenta la Iglesia católica
La Iglesia católica como institución ha sufrido un gran daño a su reputación desde la década de 1990, cuando los casos de abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero comenzaron a ser ampliamente difundidos en los medios de comunicación. Se descubrió que los obispos habían encubierto muchos casos, y Juan Pablo II fue criticado por las víctimas de los abusos por su lentitud en responder al problema.
Como resultado de los escándalos, hasta un tercio de los católicos del Reino Unido dejaron de asistir a misa o redujeron significativamente su asistencia, y un gran número dejó de hacer donaciones. En América Latina, decenas de millones de personas han abandonado la Iglesia católica para unirse a las iglesias pentecostales, hasta el punto de que ahora casi uno de cada cinco latinoamericanos se considera protestante.
Esto supone un grave problema para las clases dirigentes de los países donde el catolicismo es la religión dominante, ya que la Iglesia católica desempeña un papel importante en el refuerzo de su poder. La Iglesia necesitaba a alguien que reconstruyera su autoridad perdida y recuperara la confianza que una vez tuvo.
Esta fue la tarea que le correspondió al papa Francisco en 2013. Esto explica por qué, en 2014, pidió públicamente perdón por los abusos cometidos contra niños por el clero católico, prometiendo que se impondrían medidas más severas, «sanciones», a los responsables.
La Iglesia: un pilar importante del establishment
Debemos comprender que la clase capitalista no se aferra al poder únicamente a través de los «cuerpos de hombres armados» del aparato represivo del Estado: la policía, el ejército y el poder judicial. También tiene a su disposición otros pilares, como los medios de comunicación en sus diversas formas (la prensa, la televisión, las redes sociales), así como el sistema educativo y la Iglesia.
Todos ellos son medios para mantener el control sobre la conciencia de la masa de trabajadores y trabajadoras. Y son especialmente importantes en momentos de crisis profunda del sistema.
Hoy estamos viviendo una crisis de este tipo. Millones de personas están empezando a cuestionar el sistema y buscan una explicación a por qué la sociedad se encuentra en tal turbulencia, con crisis económicas, guerras y guerras civiles. Se está produciendo un cambio de conciencia que se refleja en un sentimiento generalizado contra el establishment. Grandes capas de la población han perdido todo respeto por lo que antes eran instituciones respetadas.
La policía, la prensa, el parlamento, todas las herramientas importantes del arsenal de la clase dominante, también han tenido sus escándalos y crisis, que las han socavado ante los ojos de las masas.
Esta es una situación peligrosa para la clase dominante. Cuando las masas se den cuenta de que son los que están en la cima —los capitalistas y sus representantes políticos— los responsables del empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría, cuestionarán el derecho históricamente establecido de la clase dominante a gobernar y exigirán más participación en la gestión de los asuntos públicos. Esto significa que, en un momento dado, los derechos de propiedad establecidos históricamente pueden ponerse en tela de juicio.
Ahí es donde la jerarquía eclesiástica puede convertirse en un elemento importante para intentar mantener la estabilidad del sistema. La Iglesia católica afirma tener 1.400 millones de fieles, la mayoría de los cuales son evidentemente trabajadores comunes y corrientes.
El papel de la Iglesia católica como institución siempre ha sido el de mediar en la lucha de clases, asegurándose de que las masas oprimidas, los millones de trabajadores explotados por la clase capitalista, no desafíen el derecho de los multimillonarios a poseer los medios de producción. Por el contrario, la Iglesia se asegura de que los trabajadores acepten su suerte en este mundo con la ilusión de que serán recompensados después de morir, en un paraíso donde todos son iguales y viven sin preocupaciones ni inquietudes por su futuro.
De paso, podríamos decir que lo que esperan es, de hecho, un paraíso comunista, donde nadie es explotado, donde no hay clases y donde todos viven en paz. El papel de la Iglesia católica es promover esta ilusión. Aquí, en el mundo real, sin embargo, promueve los derechos de propiedad y el derecho a acumular riqueza, mientras convence a los pobres de que no es posible ningún cambio fundamental en su condición.
El impacto de la Revolución Francesa
La Iglesia católica fue durante siglos un instrumento de la aristocracia feudal y se resistió durante mucho tiempo a cualquier intento de abolir las relaciones feudales, en parte porque su función era defender a las clases dominantes de la época y en parte porque se había convertido ella misma en una gran propietaria de tierras. Su resistencia a las ideas de la Ilustración era un reflejo de su oposición al pensamiento científico que acompañó al desarrollo inicial del capitalismo.
A pesar de ello, el inevitable auge de la burguesía —los propietarios capitalistas de la industria— condujo a la Reforma, la lucha de la nueva clase contra el antiguo orden feudal, reflejada en la lucha religiosa entre el protestantismo y el catolicismo. Como consecuencia, la Reforma supuso la eliminación de la Iglesia católica en gran parte de Europa occidental, donde fue sustituida por las iglesias protestantes. Incluso allí donde logró sobrevivir, su influencia se vio debilitada.
A pesar de ello, a lo largo de los siglos, la Iglesia católica adquirió vastas propiedades feudales. En el caso del Estado Pontificio, gobernaba directamente sobre gran parte del centro de Italia, siendo el Papa, en la práctica, un monarca. En Francia, además de poseer el seis por ciento de la tierra, la Iglesia también tenía derecho a recaudar el diezmo, el diez por ciento de toda la producción agrícola. Y sobre toda esta riqueza, la Iglesia no pagaba impuestos.
Sin embargo, la jerarquía católica se enfrentó a un serio desafío durante la Revolución Francesa. Se opuso a la revolución y, por lo tanto, perdió muchas propiedades e influencia en el país. Entre 1789 y 1794, el apogeo de la revolución, la Iglesia católica se enfrentó a la ira de las masas revolucionarias. Se cerraron iglesias y órdenes religiosas y se suprimió el culto católico.
Uno de los factores que condujo a la Revolución Francesa fue la quiebra del Estado. Alguien tenía que pagar la enorme deuda pública. La aristocracia feudal terrateniente y el clero rico se negaron a pagar. Esto explica por qué, en agosto de 1789, se suprimió el diezmo a la Iglesia y se nacionalizaron todas las propiedades eclesiásticas.
Sin embargo, una vez que se rompió la espalda de la aristocracia feudal y la burguesía se estableció como la nueva clase dominante, no tenía ningún deseo de mantener el fervor revolucionario de los primeros años. Procedió a consolidar su control del poder apoyándose precisamente en los nobles y sacerdotes conservadores que quedaban del Antiguo Régimen. Esto fue supervisado por Napoleón, que llegó al poder en 1799.
Su papel consistió en poner fin a los «excesos» de los primeros días de la revolución y, al mismo tiempo, consolidar el poder de la burguesía. Su objetivo no era destruir la Iglesia, sino transformarla en una herramienta del nuevo Estado burgués. Veía en la Iglesia, aunque bajo el estricto control del Estado francés, una ayuda útil para consolidar el nuevo poder burgués y volver a someter a las masas a una posición de servidumbre. Al igual que había sido útil a la antigua aristocracia feudal, ahora podía remodelarse para convertirla en una herramienta útil para el dominio de la burguesía.
Napoleón tenía una visión muy pragmática del papel de la religión. Entendía que era un instrumento para mantener la estabilidad social y, por lo tanto, consideraba que la Iglesia debía ponerse al servicio del nuevo orden.
En 1800, Napoleón expresó su pensamiento ante una reunión de sacerdotes en Milán: «Ninguna sociedad puede existir sin moral, y no hay buena moral sin religión. Por lo tanto, solo la religión da al Estado un apoyo firme y duradero».
El siglo XIX fue así testigo del resurgimiento de la fortuna de la Iglesia católica en Francia, que hizo las paces con la nueva clase dominante burguesa y se preparó para servir a sus necesidades.
La Iglesia católica no pudo detener el inexorable avance de la historia y, finalmente, se vio obligada a aceptar y adaptarse a las nuevas relaciones de clase. Pudo hacerlo porque, al fin y al cabo, el capitalismo sigue siendo un sistema basado en la división de clases de la sociedad, en una minoría de ricos en la cima que explota a una masa de trabajadores en la base.
Hoy en día, la Iglesia católica defiende abiertamente a las clases dominantes capitalistas en todo el mundo. No solo defiende el sistema capitalista con palabras, sino que ha acumulado una enorme riqueza —calculada en billones de dólares— en forma de propiedades inmobiliarias e inversiones. Por lo tanto, se ha convertido en parte integrante del sistema capitalista y tiene un interés directo en frenar la lucha de clases.
El auge de la clase obrera y la influencia del marxismo
Lo que comenzó a desafiar seriamente la posición de la Iglesia católica, junto con la de las otras principales iglesias cristianas, fue la aparición del proletariado industrial bajo el capitalismo moderno.
La Revolución Industrial en Gran Bretaña, aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del XIX, produjo una transformación radical de la sociedad. La aparición de esta nueva clase social amenazaba los cimientos mismos de la sociedad capitalista, ya que la masa de trabajadores tenía el poder de formar sus propias organizaciones, los sindicatos, y sus propios partidos políticos. Lo más importante es que imaginaban una forma diferente de organizar la sociedad, sin propiedad privada de los medios de producción y sin clases.
A finales del siglo XIX, en Gran Bretaña, la clase obrera se había convertido en una fuerza importante. Con ello surgió el auge de los sindicatos, que condujo a la aparición del TUC (Trades Union Congress) en 1868. Alemania, después de 1871, experimentó un enorme desarrollo industrial y, con ello, un poderoso movimiento obrero. Este proceso se repitió gradualmente en muchos países europeos. Francia comenzó a experimentar un proceso similar, aunque con retraso, especialmente a partir de la década de 1850. Italia vio los inicios del desarrollo industrial en la década de 1880, especialmente en el «triángulo industrial» Milán-Turín-Génova.
Una vez establecido en unos pocos países clave, el capitalismo comenzó a extender sus tentáculos por todo el mundo. Marx y Engels lo explicaron en El Manifiesto Comunista:
«La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta a otra del planeta. Por todas partes anida, en todas partes construye, por doquier establece relaciones.. (…)
«La burguesía… obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer; las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas. Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza.».
En medio de este desarrollo industrial, con el proletariado industrial en expansión y desarrollando nuevas organizaciones de masas, surgieron las figuras de Karl Marx y Friedrich Engels, que fueron capaces de dar una expresión consciente a las necesidades de la clase obrera. El poderoso movimiento cartista en Gran Bretaña en las décadas de 1830 y 1840 había revelado el potencial revolucionario de la clase obrera, y unas décadas más tarde, en Francia, la Comuna de París de 1871, aunque derrotada y brutalmente reprimida, demostró que la clase obrera podía realmente tomar el poder.
En Alemania, el Partido Socialdemócrata Obrero se fundó en 1875 como un partido abiertamente marxista. En dos años, en las elecciones al Reichstag de 1877, el partido obtuvo más de 500.000 votos y 13 diputados. En 1912, había crecido hasta superar el millón de miembros y era el grupo parlamentario más numeroso del Reichstag.
A raíz de estos enormes éxitos en Alemania, se fundó la Segunda Internacional en un congreso celebrado en París en 1889. En ese congreso se declaró el 1 de mayo Día Internacional de los Trabajadores. La nueva Internacional también inició una campaña a favor de la jornada de ocho horas. Friedrich Engels fue elegido presidente honorario de la Internacional en 1893 y fue uno de sus principales teóricos, junto con figuras como Kautsky y Plejánov y, más tarde, Lenin y Rosa Luxemburg.
La Segunda Internacional tenía secciones en muchos países y, en el período inmediatamente posterior a su fundación, se le unieron cada vez más secciones de todo el mundo. En Francia, varios grupos se adhirieron a la Segunda Internacional y más tarde se fusionaron en un solo partido para formar la SFIO. En Italia, su sección pasaría a denominarse PSI, el Partido Socialista Italiano. Ambos se convertirían en los principales partidos de la clase obrera en Francia e Italia.
Las ideas del marxismo se habían transformado en una fuerza de masas en muchos países. Estas ideas —incluida la teoría del valor-trabajo, que conducía inevitablemente a la conclusión de que el capitalismo debía ser derrocado, y sobre los orígenes de la sociedad, la familia y el «comunismo primitivo» de la humanidad— representaban un serio desafío a las ideas establecidas de las clases dominantes y, con ellas, a las enseñanzas de la Iglesia.
El derecho a la propiedad privada de los medios de producción, fuente de los beneficios, la riqueza y los privilegios de la clase capitalista, se cuestionaba ahora abiertamente. Por lo tanto, las ideas de los socialistas ya no podían ignorarse y debían tomarse en serio. Ya no era posible limitarse a predicar la humildad y la aceptación del destino en este mundo a cambio de una vida eterna en el paraíso. La Iglesia debía mostrarse capaz de abordar los problemas reales e inmediatos a los que se enfrentaba la clase obrera en este mundo.
El papa León XIII, el llamado «papa de los obreros»
La Iglesia católica había desaconsejado anteriormente a los trabajadores católicos afiliarse a sindicatos y partidos socialistas. Pero el inexorable auge del movimiento obrero hizo que esto ya no fuera sostenible. Los trabajadores luchaban por sus derechos, por mejores salarios, una jornada laboral más corta, un nivel de vida más alto y una vida mejor en general. La jerarquía católica no tenía respuestas a las preguntas que planteaban los trabajadores, mientras que los partidos socialistas tenían un mensaje muy claro con el que los trabajadores podían identificarse.
Fue León XIII quien se dio cuenta de que la Iglesia debía abordar los problemas a los que se enfrentaba la clase obrera si quería seguir manteniendo su autoridad entre los millones de trabajadores católicos. Limitarse a oponerse a las organizaciones y movimientos socialistas que habían surgido solo serviría para alejar aún más a sus propios seguidores.
El papa Pío IX, en su encíclica Syllabus of Errors (Catecismo de errores) de 1864, ya había incluido tanto el «socialismo» como el «comunismo» entre una serie de «proposiciones condenadas». A raíz de ello, León XIII publicó en 1878 la encíclica Quod apostolici muneris, en la que se oponía explícitamente al «socialismo, comunismo y nihilismo». La encíclica sostenía que «el derecho a la propiedad, que brota de la naturaleza misma, no debe ser tocado y permanece inviolable».
Sin embargo, en 1891 quedó claro que no bastaba con condenar el socialismo y el comunismo. La Iglesia tenía que ofrecer algún tipo de alternativa a las ideas del marxismo, que estaban teniendo un enorme impacto en la clase obrera organizada en toda Europa.
La respuesta del papa León XIII fue, por tanto, su encíclica Rerum Novarum, sobre los derechos y deberes del capital y del trabajo, publicada ese mismo año, solo dos años después del congreso fundacional de la Internacional Socialista. Rerum Novarum subrayaba la necesidad de mejorar las condiciones de la clase obrera y utilizaba un lenguaje bastante radical:
«Es necesario encontrar rápidamente algún remedio oportuno a la miseria y la ruina que tan injustamente oprimen a la mayoría de la clase obrera… poco a poco se ha llegado a que los trabajadores se hayan entregado, aislados e indefensos, a la dureza de los patronos y a la avaricia de la competencia desenfrenada… La contratación de mano de obra y la dirección del comercio están concentradas en manos de unos pocos, de modo que un pequeño número de hombres muy ricos han podido imponer a las masas laboriosas y pobres un yugo poco mejor que el de la esclavitud».
León XIII describe vívidamente la difícil situación de la clase obrera en el siglo XIX. De hecho, apoya el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y a participar en la negociación colectiva. Afirma que «los salarios no deben ser insuficientes para mantener a un asalariado frugal y bien comportado».
Sin embargo, ataca explícitamente a los socialistas por «aprovecharse de la envidia de los pobres hacia los ricos» y por «esforzarse por acabar con la propiedad privada», e insiste en que pierden el tiempo tratando de combatir la desigualdad:
«Los socialistas pueden hacer todo lo posible con esa intención, pero toda lucha contra la naturaleza es vana. Existen naturalmente entre los seres humanos diferencias múltiples y de la mayor importancia; las personas difieren en capacidad, habilidad, salud, fuerza; y la fortuna desigual es el resultado necesario de condiciones desiguales. Tal desigualdad está lejos de ser perjudicial para los individuos o para la comunidad».
Destaca el hecho de que el destino de la humanidad es sufrir en este mundo:
«…los demás dolores y penurias de la vida no tendrán fin ni cesarán en la tierra, pues las consecuencias del pecado son amargas y difíciles de soportar, y deben acompañar al hombre mientras dure la vida. Sufrir y soportar es, por tanto, la suerte de la humanidad; por mucho que se esfuercen, ninguna fuerza ni artificio lograrán jamás desterrar de la vida humana los males y las tribulaciones que la acosan».
Insiste en que las clases no deben estar en conflicto entre sí, sino que deben cooperar:
«El gran error que se comete con respecto al asunto que nos ocupa es aceptar la idea de que una clase es naturalmente hostil a otra, y que los ricos y los trabajadores están destinados por naturaleza a vivir en conflicto mutuo».
De hecho, apela al proletariado para que respete la propiedad de los patronos, y a los patronos para que respeten a los trabajadores:
«De estos deberes, los siguientes obligan al proletario y al trabajador: realizar plena y fielmente el trabajo que ha sido libre y equitativamente acordado; no dañar nunca la propiedad ni ofender a la persona de un empleador; no recurrir nunca a la violencia para defender su propia causa, ni participar en disturbios o desórdenes; y no tener nada que ver con hombres de principios perversos, que manipulan al pueblo con promesas engañosas de grandes resultados y despiertan esperanzas vanas que suelen acabar en vanos arrepentimientos y graves pérdidas. Los siguientes deberes obligan al propietario rico y al empleador: no considerar a sus trabajadores como siervos, sino respetar en cada hombre su dignidad como persona ennoblecida por el carácter cristiano».
Básicamente, apelaba a los capitalistas para que hicieran algunas concesiones a la clase obrera en términos de salarios y condiciones:
«…el empleador nunca debe exigir a sus trabajadores más de lo que pueden dar, ni emplearlos en trabajos inadecuados para su sexo y edad. Su gran y principal deber es dar a cada uno lo que le corresponde».
El propósito de tales llamamientos era un intento de estabilizar la sociedad burguesa: mantener la motivación del lucro, pero eliminar la lucha de clases que inevitablemente se deriva de ella.
Marx y Engels, en El Manifiesto Comunista, ya habían anticipado este tipo de pensamiento cuando afirmaron:
«Una parte de la burguesía desea mitigar las injusticias sociales, para de este modo garantizar la perduración de la sociedad burguesa. (…)
«Los burgueses socialistas considerarían ideales las condiciones de vida de la sociedad moderna sin las luchas y los peligros que encierran. Su ideal es la sociedad existente, depurada de los elementos que la corroen y revolucionan: la burguesía sin el proletariado».
El papa León XIII pensaba claramente en la misma línea.
La Iglesia había comprendido desde hacía tiempo que, para atenuar la lucha de clases, tenía que formar parte de ella. Así, en este mismo periodo surgen los primeros sindicatos cristianos en Francia (1887) y Alemania (en la década de 1870). En Italia, en 1918, en medio de un auge revolucionario de la lucha de clases, se creó la Confederazione Italiana dei Lavoratori (CIL), una federación sindical católica que competía directamente con la CGL, liderada por el Partido Socialista.
En Estados Unidos se produjo un proceso similar, en el que los dirigentes sindicales católicos irlandeses llegaron a desempeñar un papel importante en la lucha contra la influencia de los comunistas. En 1919, en plena escalada de la lucha de clases en Estados Unidos, los obispos católicos estadounidenses adoptaron el Programa para la Reconstrucción Social, que seguía las directrices establecidas por la Rerum Novarum de León XIII.
Todos estos sindicatos se crearon con el objetivo consciente de contrarrestar la influencia de los socialistas y comunistas y, con ello, dividir el movimiento obrero. Para ello, aparentaban trabajar por la justicia social, la mejora de las condiciones laborales y salarios justos, llegando incluso a convocar huelgas, al tiempo que hacían hincapié en la cooperación entre el capital y el trabajo y defendían la propiedad privada.
Tomás de Aquino al rescate de las clases propietarias
La defensa de la propiedad privada se había convertido en el objetivo central de la Iglesia, ya que la expropiación del capital se había convertido en la reivindicación fundamental de los marxistas. Así, aunque pedía cierto alivio de las condiciones de la clase obrera, León XIII se pronunció enérgicamente en defensa de la propiedad privada. Al hacerlo, citó a Tomás de Aquino, el erudito católico del siglo XIII, quien, en su famosa Summa Theologica, profundizó, entre otras cosas, en la cuestión de la propiedad privada.
Sin embargo, las enseñanzas de Aquino contradecían la doctrina de los primeros cristianos. Hay una larga lista de santos y escritores cristianos primitivos que condenaron abierta y vehementemente el concepto mismo de propiedad privada. San Cipriano, del siglo III, afirmó: «Debemos evitar toda propiedad, como debemos evitar a un enemigo…». Lactancio escribió que «Dios, en su infinita sabiduría y caridad… dio esta tierra a todos los hombres para que la tuvieran y la conservaran en común, a fin de que todos los hombres pudieran vivir una vida de verdadera comunión…».
San Juan Crisóstomo fue aún más lejos cuando se refirió a una sociedad basada en la propiedad común:
«… tal estructura social, fundada en la posesión común de todos los bienes, promueve la paz y la seguridad mediante la eliminación de los motivos de los conflictos de clase. Pero tan pronto como alguien intenta apropiarse de algo haciéndolo su propiedad privada, comienzan las luchas… donde no se conoce el «mío y tuyo», no hay lucha ni conflicto. De todo ello se deduce que la comunidad de posesión es una forma de vida más adecuada que la propiedad privada».
Podríamos citar muchas más citas de este tipo de los primeros tiempos de la Iglesia católica. Baste decir que todas estas declaraciones que condenan los males de la propiedad privada reflejaban el modo de vida comunista de las primeras comunidades cristianas. Como dice claramente el libro de los Hechos de los Apóstoles: «El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común». (Hechos 4:32-35)
Esta enseñanza estaba en total contradicción con las relaciones de propiedad reales que existían tanto en el Imperio Romano como en el sistema feudal que le siguió. En ambos casos, los poderosos propietarios, en forma de esclavistas romanos y terratenientes feudales, constituían la clase dominante.
Una religión que condenaba a estos individuos como malvados no podía servir a los intereses de la clase propietaria. Esto explica por qué, una vez que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, las enseñanzas de la Iglesia católica sobre los derechos de propiedad tuvieron que cambiar. Así, el derecho a la propiedad privada fue gradualmente aceptado y justificado por la propia Iglesia.
San Agustín había comenzado a abordar esta cuestión en el siglo IV, y Tomás de Aquino se basó en ello. Fusionó el pensamiento anterior, basado en lo que él denominaba «ius naturale», la ley natural —que encarnaba el concepto de propiedad común— con el «ius gentium», una adición humana posterior a la primera, «ideada por la razón humana en beneficio de la vida humana», lo que significaba que ahora era «…lícito que el hombre poseyera propiedades».
Añadió que «… esto [la propiedad privada] es necesario para la vida humana (…) porque todo hombre se preocupa más de procurarse lo que es solo suyo que lo que es común a muchos o a todos…» y que «… se garantiza un estado más pacífico para el hombre si cada uno se contenta con lo suyo. Por lo tanto, hay que observar que las disputas surgen con mayor frecuencia cuando no hay división de las cosas poseídas».
Este ha sido el argumento clásico en defensa de la propiedad privada hasta nuestros días, es decir, que es la única forma en que puede funcionar una economía y la única forma de conseguir que las personas trabajen de manera eficiente. Incapaz de ignorar a los autores citados anteriormente, Tomás de Aquino cuadra el círculo afirmando que «…el hombre debe poseer las cosas externas, no como propias, sino como comunes, de modo que… esté dispuesto a comunicarlas a los demás en caso de necesidad…».
Thiago Magalhães, profesor visitante de la Facultad de Filosofía del Monasterio de San Benito-SP (Brasil), resumió los escritos de Tomás de Aquino sobre la propiedad: «…el hecho de que la comunidad de bienes se atribuya a la ley natural no impide que la división de los bienes sea institucionalizada por el derecho positivo». (Natural Law Change by Addition, Original Sin and Ius Gentium: Thomas Aquinas’s Theory of Property as a Pillar of Catholic Social Teaching, 2025)
Así, aunque en teoría se hace referencia al pensamiento anterior, en la práctica se permite ahora a los hombres poseer bienes como propios… siempre que estén dispuestos a hacer donaciones caritativas a los necesitados. Cabe señalar aquí que los primeros cristianos consideraban la propiedad común algo natural, pero más tarde la Iglesia daría un giro radical a esta idea, afirmando que lo natural era la propiedad privada.
Siguiendo esta tradición, como hemos visto, León XIII atacó a los socialistas del siglo XIX, insistiendo en que «el principio fundamental del socialismo, la comunidad de bienes, debe ser rechazado por completo», y añadiendo que la igualdad era un objetivo inalcanzable.
Su objetivo era lograr una especie de armonía social sin eliminar la causa fundamental de la desarmonía en la sociedad, es decir, la apropiación privada por parte de los capitalistas de la plusvalía producida por los trabajadores. Su idea era la de la colaboración de clases, en la que ambas partes, trabajadores y empresarios, tenían derechos y obligaciones. Los empresarios tienen derecho a poseer sus propiedades —y a obtener beneficios de ellas— y, al mismo tiempo, tienen la obligación de garantizar salarios razonables a los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a unas condiciones mínimas, pero el deber de trabajar duro para sus empleadores.
El papado se prepara para la futura lucha de clases
Otro artículo de Aleteia, El papa León XIV y la nueva revolución industrial (8 de mayo de 2025), merece ser citado extensamente, ya que indica claramente que el nuevo papa considera que su papel es similar al de León XIII:
«Al igual que León XIII respondió a las duras realidades de la Revolución Industrial del siglo XIX con su histórica encíclica Rerum Novarum en 1891, el papa León XIV parece dispuesto a abordar los dilemas morales de nuestra actual revolución tecnológica. (…)
Hoy, el mundo se enfrenta a otro profundo cambio tecnológico. La inteligencia artificial promete una eficiencia y una productividad sin precedentes, pero también amenaza con trastocar las formas tradicionales de trabajo. Al igual que las máquinas de vapor y los telares mecánicos del siglo XIX, la IA tiene el potencial de redefinir el trabajo, eliminar puestos de trabajo y profundizar las desigualdades económicas si no se controla.
Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, explicó que el papa León XIV eligió su nombre papal como un guiño a los trabajadores «en la era de la inteligencia artificial». (…)
«Al igual que León XIII defendió los derechos de los trabajadores de las fábricas y los artesanos, su sucesor en el siglo XXI podría pronto abogar por los derechos de los trabajadores digitales, los trabajadores de la economía de bolos y los desplazados por la automatización». [Énfasis en el original]
El actual Papa también sigue los pasos de su predecesor inmediato, el Papa Francisco, y su objetivo es el mismo: restablecer la autoridad de la Iglesia católica sobre los millones de trabajadores que aún se adhieren a ella, con el fin de poder frenar mejor la lucha de clases.
Algunos se han referido a la postura del actual Papa como una «tercera vía» que defiende la propiedad privada y, al mismo tiempo, la justicia social, la dignidad de los trabajadores, los salarios justos y los derechos de los trabajadores, siguiendo la tradición de León XIII.
Todo esto va a reforzar aún más las ilusiones de la izquierda reformista de que el nuevo Papa puede ser un aliado en la lucha de clases. El predecesor del Papa León, Francisco, solía pronunciarse en defensa de los pobres y contra el «capitalismo desenfrenado». Pidió la paz en Ucrania, el alto el fuego en Gaza, etc. Podemos esperar declaraciones similares del nuevo Papa.
The American Prospect, una revista liberal estadounidense, publicó un interesante artículo, Un papa de clase obrera (12 de mayo de 2025), en el que se afirma que «por sus actos y por elegir el nombre del último papa León, el catolicismo del nuevo papa parece cristiano, e incluso socialdemócrata». El artículo concluye: «En esta época de inmensa desigualdad económica, a Estados Unidos le vendría bien un papa estadounidense de clase obrera. Puede que acabemos de tener uno».
Aquí podemos ver cómo se está intentando cultivar una imagen del nuevo Papa como amigo de los trabajadores, al igual que el anterior León era considerado el «Papa social» y el «Papa de los trabajadores».
Las ilusiones de la izquierda reformista
Todo esto ha llevado a algunos miembros de la izquierda reformista a expresar ilusiones reales de que, de alguna manera, el Papa defiende una agenda progresista, que está «de nuestro lado». Pero esto ignora la naturaleza esencialmente reaccionaria de la Iglesia católica y su jerarquía de cardenales y obispos.
Al defender los derechos de propiedad de la clase capitalista, el papado defiende el mismo sistema responsable de las guerras en Ucrania, Gaza y ahora Irán. El capitalismo sin guerra es inconcebible. La guerra es la progresión natural de la competencia «pacífica» en el mercado mundial. No se pueden defender las relaciones de propiedad capitalistas y al mismo tiempo afirmar que se está a favor de un mundo justo.
Tras la muerte del papa Francisco, algunos miembros de la izquierda le elogiaron efusivamente. El diputado de La France Insoumise, Eric Coquerel, afirmó que el papa «estuvo del lado de los desfavorecidos…». Jeremy Corbyn declaró que «el papa Francisco dedicó su vida a los marginados, los desplazados y los desposeídos. Una voz poco común en favor de la humanidad…». Bernie Sanders comentó que Francisco «siempre defendió a los pobres y a los marginados e inyectó la necesidad de moralidad en la economía global». Maurizio Acerbo, actual líder de una organización supuestamente comunista, Rifondazione Comunista, en Italia, fue aún más lejos y escribió un artículo titulado «El papa Francisco, un hombre de paz y justicia. Sentíamos que era un camarada».
Sin duda, podemos esperar más comentarios de este tipo en el futuro, cuando el nuevo Papa haga declaraciones sobre la justicia social y demás. En lugar de exponer la verdadera naturaleza reaccionaria de la Iglesia católica, en lugar de sacar a la luz los verdaderos intereses de clase que defiende, estos reformistas siembran ilusiones.
No hay nada sorprendente en esto. El pensamiento de estos reformistas es en realidad muy similar al de la jerarquía católica, aunque llegan a sus conclusiones desde un punto de vista diferente. La Iglesia defiende conscientemente los intereses de las clases propietarias tratando de alejar a los trabajadores de la acción militante de clase, mientras suplica a los capitalistas por un capitalismo más humano. Los reformistas, aunque expresan su deseo de defender los intereses de la clase obrera, no creen que sea posible una lucha revolucionaria para derrocar al capitalismo y, por lo tanto, buscan alguna forma de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero sin cuestionar los derechos de propiedad de la clase capitalista. El resultado final es muy similar, y eso explica por qué estos reformistas a menudo terminan alineándose con el Papa en una serie de cuestiones.
Comparemos las palabras de todos estos reformistas con las de un auténtico comunista italiano, Antonio Gramsci:
«El Vaticano es un enemigo internacional del proletariado revolucionario. Es evidente que la clase obrera italiana debe resolver el problema del papado en gran parte con sus propias manos. Pero es igualmente evidente que este objetivo no puede alcanzarse a menos que el proletariado internacional también esté a la altura de las circunstancias». (El Vaticano, Antonio Gramsci, 1924).
No hace falta decir que los comunistas respetan las opiniones religiosas de las masas de trabajadores oprimidos y pobres. Que un trabajador sea católico, protestante, musulmán o judío no es la cuestión fundamental. Nos esforzamos por unir a la clase obrera en torno a las cuestiones concretas y materiales que afectan a toda la clase.
Al mismo tiempo, sin embargo, no alimentamos ilusiones sobre el papel que desempeña la jerarquía eclesiástica. También hay muchos casos de sacerdotes de barrios pobres que se ponen del lado de los oprimidos y que, en tiempos de agitación revolucionaria, terminan en el lado correcto de la barricada, con la clase obrera. Pero esto los pone en conflicto con la jerarquía eclesiástica. Por eso, esa misma jerarquía se cuida mucho de mantener esto dentro de unos límites aceptables.
El nuevo Papa ha declarado con orgullo que es agustino. De hecho, fue prior general de la Orden de San Agustín (2001-2013) y el primer agustino en convertirse en Papa. San Agustín opinaba que es natural que «los hombres dominen a las mujeres», que el matrimonio es indisoluble y, por lo tanto, el divorcio es un pecado. Llegó incluso a afirmar que las relaciones sexuales dentro del matrimonio están bien si son para «engendrar» hijos, pero son pecaminosas si solo tienen como objetivo satisfacer el deseo sexual.
No ha cambiado mucho desde los tiempos de San Agustín. Hasta el día de hoy, la Iglesia católica —y el actual Papa— se opone al divorcio, al uso de anticonceptivos y al aborto, y sigue manteniendo que el sexo debe implicar, como mínimo, el riesgo de embarazo, mientras que las relaciones entre personas del mismo sexo se consideran «pecaminosas». Así pues, la Iglesia no solo desempeña un papel reaccionario en defensa de la propiedad privada y en términos de lucha de clases, sino que también tiene una posición extremadamente reaccionaria sobre algunos derechos democráticos muy básicos.
Los líderes de izquierda, como Corbyn, Sanders y todos los demás, que alaban al papado deberían reflexionar sobre este hecho.
La preocupación de las clases dominantes
En tiempos de crisis profunda, los pensadores inteligentes y con mayor visión de futuro dentro de la clase dominante miran al futuro con aprensión. Ven las crecientes contradicciones del sistema, especialmente la polarización social, con la riqueza extrema en un extremo y la pobreza creciente en el otro, junto con los enormes niveles de deuda que imponen una política de austeridad a todos los gobiernos. Ven la presión insoportable que todo esto supondrá para la clase trabajadora.
Martin Wolf, comentarista económico jefe del Financial Times, es un ejemplo de este tipo de pensadores. Defiende el sistema capitalista, «una economía en la que los mercados, la competencia, la iniciativa económica privada y la propiedad privada desempeñan un papel central». Sin embargo, también teme que «el enorme aumento de la desigualdad en las condiciones de vida de las personas… erosione la capacidad de la mayoría de los ciudadanos para sentirse parte de un proyecto político común».
Entiende que el aumento de la inseguridad económica ha socavado los partidos mayoritarios, lo que, en su opinión, explica el auge del populismo de izquierda y derecha. Para frenar este proceso, sostiene que lo que se necesita para restaurar la fe en el capitalismo es una especie de versión moderna del New Deal.
Teme que las condiciones de la crisis capitalista puedan conducir a un socavamiento del propio sistema. Por lo tanto, hay que encontrar alguna forma de satisfacer tanto las necesidades básicas de los trabajadores como la rentabilidad de los capitalistas. Se trata de una contradicción irresoluble en el capitalismo.
Los que ocupan las altas esferas no pueden eliminar esta contradicción, y por eso necesitan instituciones con autoridad que, al menos en apariencia, se ocupen de los problemas de la clase trabajadora y prometan un futuro mejor, al tiempo que frenan la lucha de clases. Ahí es donde puede desempeñar un papel el «papa de la clase obrera».
En la Rusia zarista, la Iglesia ortodoxa intentó mediar en la lucha de clases. Proporcionaba un bienestar social limitado a los sectores más pobres de la sociedad, al tiempo que legitimaba el orden social zarista —presentando al zar como gobernante por derecho divino— y desalentaba las expresiones abiertas de lucha de clases.
La historia demuestra que si existe una dirección revolucionaria de la clase obrera —como la que proporcionó el Partido Bolchevique en Rusia en 1917—, los esfuerzos del clero por arrastrar a los trabajadores por el camino de la colaboración de clases y el compromiso fracasarán. Durante la Revolución Rusa, a pesar de que millones de obreros y campesinos se adherían a la Iglesia Ortodoxa, la clase obrera se volvió hacia el único partido que tenía una respuesta real a sus problemas: el Partido Bolchevique, que pedía la expropiación de los terratenientes y los capitalistas.
Los trabajadores pueden y vencerán los esfuerzos del clero por frenar la marea de la historia. Nuestra tarea como comunistas es explicar pacientemente el papel de la jerarquía eclesiástica y ofrecer una perspectiva de lucha de clases revolucionaria, que incluya la denuncia del papel del «papa de los trabajadores».