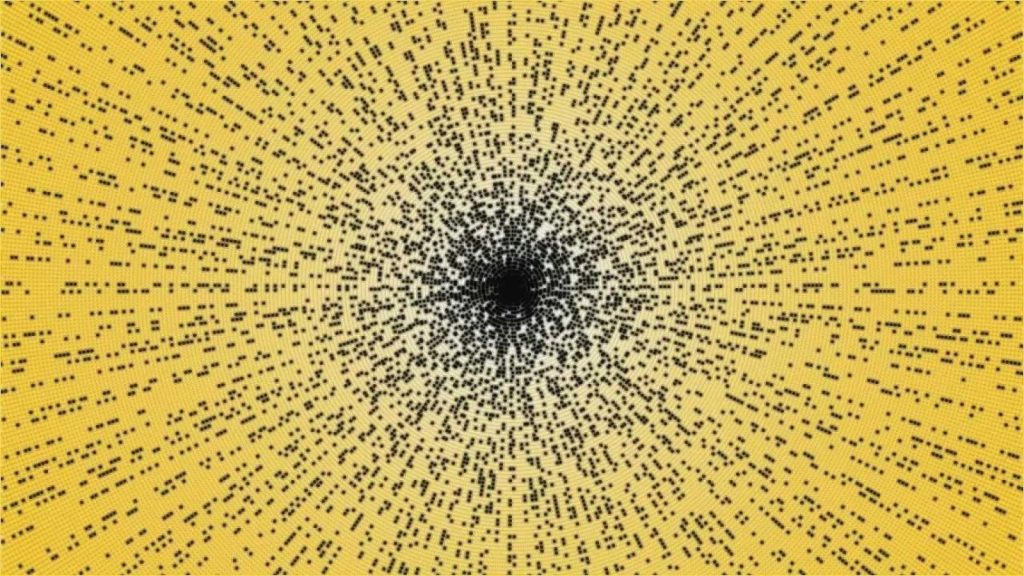El fetichismo en la filosofía pequeñoburguesa
Franco García
Introducción
La riqueza de las sociedades en las que predomina el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de mercancías, y la producción académica en la pequeña burguesía como una inmensa negación reaccionaria de la objetivación social y una repetición, bajo nuevos nombres, de las categorías helénicas. En este ensayo revisaremos a algunos de los autores más célebres dentro de la tradición de la fenomenología y la hermenéutica —Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Gadamer, Ricoeur, Derrida, Lévinas y Lacan—, y sostendremos que su producción teórica no es sino una reacción nostálgica ante la disolución del sujeto liberal, un intento desesperado de rescatar, en el lenguaje, en el sentido o en el otro, la identidad perdida del individuo burgués frente a la totalidad anónima del capital.
El punto de partida de nuestra crítica será el concepto marxiano de fetichismo. Marx muestra en El capital que “el carácter místico de la mercancía no proviene de su valor de uso, sino de la forma misma del trabajo que produce mercancías”. Es decir, la dialéctica hegeliana está encarnada en la realidad social: el producto (trabajo muerto) domina al productor (trabajo vivo); el sujeto se vuelve objeto, y el objeto, sujeto. Las categorías lógicas —igualdad, libertad, unidad, totalidad— se han materializado como estructuras sociales objetivas: igualdad en el intercambio, libertad formal del comprador y del vendedor, unidad en el valor, totalidad en el mercado mundial.
El mundo burgués es la autonomización práctica de la Lógica de Hegel, y El capital su inversión crítica: la Fenomenología del espíritu del trabajo alienado. En él, la razón se hace mercancía, y la mercancía, razón. La dialéctica ya no describe el movimiento del pensamiento, sino el movimiento del capital mismo. Por eso, el fetichismo no es una ilusión del pensamiento: es la forma de objetividad que adopta el pensamiento dentro de una sociedad mediada por mercancías. Dicho de otro modo: la dialéctica, en manos de Marx, no explica cómo pensamos el mundo, sino cómo el mundo piensa por nosotros a través de sus formas fetichizadas.
Desde esta perspectiva, la fenomenología y la hermenéutica pueden entenderse como formas ideológicas de la autoconciencia del fetichismo. Ambas corrientes nacen del mismo impulso: restaurar un sentido del ser, de la experiencia o de la comprensión allí donde el capital ha disuelto toda sustancia humana en abstracción. En la fenomenología, el filósofo se refugia en la conciencia pura ante la barbarie del mundo mercantil; en la hermenéutica, en la palabra o en la tradición ante la fragmentación moderna; en la deconstrucción, en la indeterminación infinita del signo ante la descomposición del valor; en el psicoanálisis lacaniano, en el significante del deseo como sustituto metafísico del capital.
Pero en todos los casos, lo que se presenta como “crítica de la modernidad” no es sino la actualización del fetichismo en el pensamiento mismo. El filósofo ya no analiza la forma social del trabajo, sino la forma simbólica del sentido. Ya no interroga la explotación, sino la interpretación. El resultado es una filosofía que, en lugar de transformar la realidad, la reproduce bajo la apariencia de una crítica cultural. Así, la fenomenología y la hermenéutica no son rupturas con la metafísica, sino su adaptación al capitalismo maduro: la forma espiritual de la impotencia política de la pequeña burguesía.
Este ensayo, entonces, se propone mostrar cómo los grandes nombres del pensamiento contemporáneo han sido los orfebres conceptuales del fetichismo moderno; cómo sus nociones de “ser”, “lenguaje”, “otro”, “diferancia” o “deseo” no expresan una emancipación del pensamiento, sino su subordinación más refinada al orden de la mercancía.
Capítulo I. El origen de la fenomenología: del sujeto trascendental al sujeto impotente
La fenomenología, en tanto programa filosófico, surge como un intento desesperado de rescatar la certeza del sujeto en un mundo donde la objetividad se había vuelto incierta. Nace no como ciencia del aparecer, sino como síntoma del derrumbe del sujeto burgués en el tránsito entre el capitalismo liberal y el monopolista. Si Descartes inauguró el cogito en el amanecer de la acumulación primitiva —cuando la individualidad moderna emergía como portadora del trabajo abstracto—, Husserl y Brentano lo resucitan en su ocaso, cuando el capital ya no necesita sujetos autónomos sino consumidores dóciles, asalariados serializados y burócratas de la administración total.
1. La crisis de la objetividad y el refugio en la conciencia
A fines del siglo XIX, Europa vivía el esplendor y la descomposición del capitalismo liberal. La expansión de los trusts, la especulación financiera, la crisis del Gründerkrach de 1873 y las burbujas sucesivas del crédito habían minado la fe en el progreso lineal y en la razón ilustrada. Viena, ciudad natal de Brentano y escenario de la llamada “modernidad estética”, se convirtió en el laboratorio de la decadencia: la aristocracia empobrecida, la pequeña burguesía amenazada por el capital industrial y una intelectualidad flotante entre el ocio y el nihilismo. En ese contexto, la pregunta por la “conciencia” reemplaza la pregunta por la sociedad.
Brentano —sacerdote católico desencantado, formado en Aristóteles y en la escolástica— introduce la idea de intencionalidad: todo acto de conciencia está dirigido hacia un objeto. Con ello, desplaza la vieja cuestión materialista del ser hacia una estructura formal del pensar. En lugar de preguntarse qué produce las condiciones del pensamiento, se pregunta cómo el pensamiento se orienta a algo. La intencionalidad se convierte en el sustituto idealista del trabajo: así como el trabajo pone al sujeto en relación con la materia, la intencionalidad lo pone en relación con el objeto; pero en la fenomenología, esa relación ya no transforma nada.
Brentano escribe: “En cada acto psíquico, algo es intencionado como objeto, aunque no exista” (Brentano, 1995, p. 88). En ese “aunque no exista” se revela el núcleo de su época: la crisis de la referencia material, la autonomía de las formas sin contenido. Es la misma lógica de la especulación financiera: capital que se valoriza sin producir, conciencia que se dirige a objetos que no están. La fenomenología brentaniana es la psicología de la sobreacumulación: pensamiento sin praxis, valor sin valor de uso.
2. Husserl y la epojé: la suspensión del mundo
Husserl hereda de Brentano esta estructura pero la lleva al límite. En su Investigaciones lógicas y Ideas relativas a una fenomenología pura, radicaliza la escisión entre la conciencia y el mundo: propone suspender toda creencia en la existencia del mundo para acceder a la “esencia” de los fenómenos. Este gesto, llamado epojé, consiste en poner entre paréntesis lo real para analizar cómo se da la experiencia.
Lo que Husserl llama reducción fenomenológica es, en el fondo, el correlato teórico de la crisis del capital: cuando el mundo social deviene incomprensible, el pensamiento burgués lo suspende, lo reduce a un problema de constitución interna. El mundo no se transforma: se bracketiza. Marx, en cambio, había mostrado que la objetividad social es una objetividad invertida, fetichizada, pero material; Husserl responde con un método que vuelve a colocar al sujeto como centro trascendental, como origen de sentido. En lugar de revelar el fetichismo de la mercancía, lo reproduce: el sujeto fenomenológico no hace más que constituir el mundo, así como el capital “constituye” la realidad social a partir de su propio movimiento abstracto.
Cuando Husserl afirma que “toda conciencia es conciencia de algo” (Husserl, 1997, p. 52), está repitiendo en clave trascendental la forma misma del intercambio: toda mercancía se refiere a otra, toda relación humana mediada por cosas. Su método es la epojé del capital: suspender las relaciones materiales para convertirlas en relaciones de sentido. Lo que aparece como pureza metodológica es, en realidad, el síntoma de una clase que ha perdido el control de las fuerzas productivas que ella misma desató.
3. La objetividad como amenaza: el miedo burgués al mundo
En el centro de la fenomenología late un terror: el miedo a la objetividad. El mundo, en su opacidad y en su densidad social, se convierte en una amenaza. La “vuelta a las cosas mismas” no es un llamado a la experiencia viva, sino una retirada del conflicto material. La conciencia husserliana, en su búsqueda de certeza, se aísla del trabajo, de la historia, del cuerpo social. El filósofo se convierte en un monje del siglo XX: confinado a su torre conceptual, suspende el mundo para salvar el sentido.
Marx había descrito este proceso como el paso del trabajo concreto al abstracto: la separación entre el productor y su producto, entre la praxis y su resultado. Husserl lo reproduce en el nivel del pensamiento: el filósofo ya no trabaja con la realidad, sino con las “vivencias”. La fenomenología es la forma subjetiva de la alienación objetiva. Por eso, su “conciencia pura” es, en realidad, la forma ideal de la impotencia.
4. La reducción como fetichismo
La reducción fenomenológica no elimina el fetichismo: lo absolutiza. En el fetichismo, las relaciones sociales aparecen como relaciones entre cosas; en Husserl, las cosas aparecen como correlatos de la conciencia. En ambos casos, lo humano se invierte: el mundo domina al sujeto o el sujeto al mundo, pero nunca se reconoce la mediación material del trabajo. La reducción fenomenológica es la fórmula filosófica de la reducción del obrero a fuerza abstracta de trabajo.
Por eso, la fenomenología no podía sino desembocar en Heidegger, quien lleva la impotencia del sujeto a su madurez ontológica: el Dasein ya no es ni sujeto ni objeto, sino existencia arrojada al mundo —una manera elegante de nombrar la precariedad de la existencia bajo el capital monopolista.
En suma, la fenomenología nace como una reacción teórica al desmoronamiento de la seguridad burguesa, un intento de salvar el sentido donde el capital había devorado toda sustancia. Su aparente rigor metodológico esconde su contenido de clase: el miedo a lo real, el repliegue ante la historia, la nostalgia de una transparencia perdida. Su herencia no será el conocimiento, sino la angustia.
Capítulo II: Heidegger y el ser arrojado del capital: de la ontología a la angustia
Si en Husserl la reducción fenomenológica operaba como un gesto de huida del mundo social hacia la interioridad trascendental, en Heidegger ese repliegue se transforma en ontología. Su “retorno al ser” no es una superación de la metafísica moderna, como pretende, sino su profundización reaccionaria: la elevación de la miseria del sujeto burgués a condición ontológica universal. Lo que en Marx aparece como alienación histórica del trabajo vivo, en Heidegger se convierte en la “angustia” del Dasein ante la nada. La historia se ontologiza, el conflicto de clases se disuelve en destino, y la desposesión material del trabajador se transfigura en drama existencial del ser.
En Ser y tiempo, Heidegger intenta responder a la descomposición del mundo liberal en la Alemania de entreguerras. La crisis del capitalismo alemán, el desempleo masivo, la inflación y el empobrecimiento de las capas medias formaron el caldo de cultivo para un pensamiento que buscaba restaurar un sentido perdido. El sujeto cartesiano —autónomo, racional, propietario— se había derrumbado. El capital, ya concentrado en grandes monopolios, había desplazado a las clases medias de la producción y del poder. Heidegger, hijo de ese mundo en ruinas, transforma su angustia de clase en categoría ontológica: el Dasein arrojado al mundo no es otra cosa que el pequeño burgués despojado de su base material, que busca en el Ser lo que ha perdido en el mercado.
Su desprecio por la vida cotidiana y por el trabajo técnico es el síntoma más claro de esta posición. En el §27 de Ser y tiempo, escribe que el Dasein cotidiano está “caído” en la existencia inauténtica del “uno”, donde el hombre se disuelve en el anonimato de la masa. Este “uno” no es otra cosa que el trabajador moderno, el ser social mediado por la cooperación y la técnica. Para Heidegger, esa socialidad no es condición de posibilidad de la libertad, sino su pérdida. De ahí que la “autenticidad” sólo sea posible en la soledad y la decisión individual: la ética liberal elevada a metafísica del ser.
En el §18, al referirse a la “ocupación” (Besorgen), Heidegger caracteriza el trabajo manual como una modalidad inferior del ser-en-el-mundo, un “trato con los útiles” que vela el acceso al ser mismo. La técnica, dice, encubre la verdad del ser bajo el dominio del ente. El obrero, entonces, no aparece como sujeto histórico, sino como figura del olvido del ser. Su praxis es interpretada como decadencia ontológica. Es la forma filosófica del desprecio burgués por el trabajo, disfrazada de meditación ontológica.
La crítica de Heidegger a la modernidad técnica tiene así un doble filo: denuncia la cosificación, pero no para abolirla, sino para restablecer una forma más espiritual de dominio. Cuando en 1933 acepta el rectorado de la Universidad de Friburgo y se adhiere públicamente al nacionalsocialismo, no traiciona su filosofía: la cumple. Su idea de una comunidad del destino, fundada en el “llamado del ser”, coincide con la tentativa fascista de restaurar la unidad orgánica perdida en el capitalismo monopolista. La ontología del ser arrojado desemboca naturalmente en la política del pueblo elegido.
El pasaje del §74 de Ser y tiempo, donde habla de la “resolución anticipadora de la muerte”, es paradigmático. Heidegger sostiene que el Dasein auténtico se apropia de su ser en la decisión individual frente a la muerte. Pero en la Alemania de 1933, esa “decisión” se traduce en la disposición a sacrificarse por la comunidad nacional. La autenticidad ontológica se convierte en obediencia política. La muerte, que debía ser límite del individuo, se transforma en fundamento del Estado totalitario. Así, la ontología desemboca en teología política: el ser se revela en la sangre y el suelo.
Detrás del pathos heideggeriano por el “ser-en-el-mundo” se oculta la imposibilidad de pensar el mundo como producto social. En lugar de comprender que el mundo es una totalidad objetiva de relaciones sociales mediadas por el trabajo, Heidegger lo reduce a escenario del destino individual. La historicidad se separa de la historia material y se convierte en temporalidad existencial. De esta forma, la estructura práctica de la sociedad capitalista —la separación del sujeto respecto de sus condiciones objetivas— se reproduce como estructura ontológica: el Dasein separado del ser.
Cuando Marx afirma en los Grundrisse que “el tiempo de trabajo se presenta como medida del valor, y la riqueza real aparece como tiempo disponible”, está señalando el núcleo de la enajenación moderna: la subordinación del ser humano al tiempo abstracto del capital. Heidegger invierte esta relación: el tiempo se convierte en esencia del ser, y el ser del hombre, en tiempo. Pero el contenido social de esa temporalidad —la valorización— desaparece. El tiempo histórico del capital reaparece como tiempo existencial del Dasein. Lo que en Marx es crítica, en Heidegger es ontología. El resultado: una fenomenología del fetichismo.
Su célebre frase “La ciencia no piensa” sintetiza esa regresión. En vez de criticar la forma capitalista de la ciencia —su subordinación al valor de cambio, su fetichismo tecnocrático—, Heidegger rechaza la ciencia misma en nombre de una “pensabilidad originaria”. Es la impotencia de una clase incapaz de dominar las fuerzas productivas que ella misma ayudó a engendrar. Frente a la máquina social del capital, el filósofo reacciona como un campesino ante el tractor: con miedo, pero también con deseo de mando.
Heidegger es, así, el pensador por excelencia de la pequeña burguesía en crisis. Su ontología de la angustia no es sino la teología negativa del capital en decadencia. Donde Marx desenmascara la inversión del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, Heidegger la sublima como destino ontológico. Donde el obrero descubre la causa material de su alienación, el filósofo la convierte en misterio del ser. Su pensamiento no revela el fundamento del mundo; lo encubre con solemnidad metafísica. Y por eso, su lugar en la historia del espíritu no es el de un revolucionario de la ontología, sino el de un sacerdote del fetiche.
Capítulo III: Ricoeur, Gadamer y Merleau-Ponty: la restauración hermenéutica del sujeto burgués
Tras la devastación del proyecto trascendental husserliano y la conversión heideggeriana del ser en acontecimiento de la angustia, la fenomenología europea se enfrenta a su crisis más profunda. La pretensión de un fundamento absoluto del conocimiento se ha disuelto, y con ella el horizonte racional del sujeto moderno. Pero esta disolución no abre el camino hacia una crítica de las condiciones históricas que produjeron tal sujeto —la división social del trabajo, la enajenación del productor, la autonomización de las formas del valor—, sino que se resuelve en una tentativa de reconciliación. La hermenéutica fenomenológica, en su deriva hacia el lenguaje (Gadamer), la narración (Ricoeur) o la corporeidad (Merleau-Ponty), no cuestiona la escisión real entre la conciencia y la producción, sino que la interpreta como destino antropológico. El problema de la alienación se traslada del terreno de las relaciones sociales al de la comprensión del sentido.
En Hans-Georg Gadamer, esta operación se consuma bajo la forma de la rehabilitación de la tradición. Su concepto de fusión de horizontes no es más que la versión cultural del consenso social burgués de posguerra: la historia deja de ser campo de lucha entre clases para convertirse en el espacio dialógico donde todo prejuicio puede ser integrado. La ideología del entendimiento sustituye a la dialéctica del antagonismo. En Verdad y método, la comprensión ya no es praxis transformadora, sino aceptación de la autoridad del pasado. El lenguaje, presentado como mediación universal, borra las mediaciones reales —las del trabajo, el poder, la producción material del mundo— y restablece la unidad imaginaria del sujeto burgués consigo mismo. El círculo hermenéutico se vuelve el equivalente espiritual del ciclo del capital: un movimiento sin exterior, autorreferencial, donde todo conflicto encuentra su reconciliación formal.
Paul Ricoeur, más cercano al cristianismo francés y a la tradición kantiana, intenta recuperar la idea de sujeto mediante la narratividad. En su Temps et récit y en Soi-même comme un autre, la identidad personal se constituye en el relato, en la trama que da coherencia a la experiencia disgregada del tiempo moderno. Pero esta “refiguración” del sujeto no supera la fragmentación social: la convierte en texto. El capital, que ha disuelto todas las formas sustantivas de comunidad, encuentra en la hermenéutica ricoeuriana una coartada simbólica. La vida alienada se redime en la lectura, el sufrimiento en interpretación, la praxis en metáfora. Si Marx descubrió en el fetichismo de la mercancía el proceso por el cual las relaciones sociales aparecen como cosas, Ricoeur consagra el proceso inverso: las cosas —las instituciones, los textos, los símbolos— aparecen como relaciones, reconciliando así al individuo con el mundo de su propia enajenación. La historia se transforma en un palimpsesto de significados donde la lucha de clases desaparece bajo la categoría moral del perdón.
Maurice Merleau-Ponty, más sensible a la crisis política de su tiempo, pretende fundar una ontología de la carne y la percepción que reconcilie cuerpo y mundo, sujeto y objeto, sin recaer en la metafísica de la conciencia. Pero la noción de cuerpo propio no escapa al círculo de la subjetividad: el cuerpo se vuelve la figura empírica del yo trascendental. Frente a la praxis social real, Merleau-Ponty propone una praxis perceptiva, un “ser-en-el-mundo” reducido a fenómeno sensible. La historia se vuelve textura, el conflicto material se convierte en ambigüedad fenomenal. En su lectura de Marx, intenta pensar el trabajo como experiencia de encarnación del sentido, pero omite que el trabajo en el capitalismo es precisamente la desfiguración de toda experiencia, la reducción del cuerpo a portador de valor. Su ontología de la carne se detiene ante la carne explotada.
La convergencia de estos tres autores configura el cierre del horizonte crítico que Heidegger había abierto —aunque negativamente— contra el positivismo. En ellos, la angustia del ser se resuelve en comprensión, el desarraigo histórico en diálogo, la contradicción en interpretación. La hermenéutica fenomenológica aparece entonces como el suplemento filosófico del Estado del bienestar: un discurso de reconciliación entre espíritu y mundo en el preciso momento en que la forma del capital subsume realmente la totalidad de la existencia. De ahí su tono moderado, su aversión a la negatividad y su fetichización del sentido. La alienación ya no es relación social, sino “distancia interpretativa”; la ideología, un problema de lenguaje; la emancipación, un horizonte de comprensión mutua.
Así, la fenomenología hermenéutica culmina el tránsito del idealismo clásico al humanismo liberal contemporáneo. El sujeto que había sido destruido por la crisis de la razón vuelve a erigirse como mediador universal, ahora no en la forma de la conciencia trascendental, sino del intérprete que dialoga, comprende y reconcilia. En este retorno se cifra la función ideológica última del pensamiento fenomenológico-hermenéutico: restaurar el sujeto burgués en el plano del espíritu allí donde ha sido aniquilado en la realidad social. Frente a la praxis revolucionaria que busca abolir la enajenación material, la hermenéutica ofrece la reconciliación simbólica de los vencidos, la paz del lenguaje ante la guerra del valor.
Capítulo IV: De Lacan a Derrida: el deseo, el significante y la economía política del fetiche
Con Lacan y Derrida, el pensamiento pequeñoburgués entra en su fase más refinada: la autoconciencia de su propio fetichismo. Si Heidegger había elevado la desposesión material del sujeto liberal a categoría ontológica, Lacan y Derrida la celebran como condición lingüística. El primero convierte la escisión del sujeto en estructura del lenguaje; el segundo, en diferimiento infinito del sentido. Pero ambos coinciden en lo esencial: la impotencia del pensamiento burgués para pensar su propia base material. La alienación deja de ser un problema histórico para convertirse en constitución ontológica o, en el mejor de los casos, textual. Lo que en Marx es una crítica de la forma social del trabajo, en Lacan y Derrida es el descubrimiento de un enigma eterno del significante.
Lacan afirma que “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”. Lo que no dice es que su propio lenguaje está estructurado como el capital. Su teoría del significante, del plus de goce y del deseo, no es sino la traducción psicoanalítica de la ley del valor. En El seminario, libro XI, el plus de goce aparece como residuo inasimilable del circuito del deseo, ese resto imposible de eliminar que sostiene el movimiento del sujeto. ¿No es éste el mismo residuo que Marx llama plusvalor? El goce lacaniano cumple la misma función lógica que la ganancia capitalista: una falta estructural que sólo se reproduce expandiéndose. El sujeto del inconsciente, como el capital, no busca satisfacción sino su propia reproducción.
En el discurso del amo que Lacan describe en su Seminario XVII, el significante amo (S1) ordena al saber (S2) producir más y más, mientras el sujeto barrado ($) se sostiene por un resto de goce (a). Basta cambiar las letras para leer la ecuación marxiana: el capital ordena al trabajo producir valor; el sujeto se aliena; y el plusvalor sostiene la estructura. El inconsciente, en realidad, no está estructurado como un lenguaje: está estructurado como el capital. Lacan, sin saberlo, descubre el fetichismo, pero lo llama “falta”. Y en lugar de abolirlo, lo erige en fundamento del deseo humano.
Su famosa noción de “atravesar el fantasma” no es sino la confesión filosófica del deseo burgués de convertirse en capitalista. El sujeto debe enfrentarse a su propio deseo, asumir que no hay objeto que lo colme, y encontrar satisfacción en la pura repetición del deseo. Pero eso es precisamente lo que el capital hace: gozar del movimiento mismo de la valorización, sin fin, sin propósito, sin objeto real más allá de su propia expansión. El psicoanálisis lacaniano es, en el fondo, una economía política del deseo donde el capital se vuelve inconsciente y el inconsciente, capitalista.
De ahí su obsesión por la “falta estructural”. La falta no es un descubrimiento freudiano, sino una necesidad del sistema. En el capitalismo tardío, donde todo puede convertirse en mercancía, el deseo necesita ser perpetuamente insatisfecho. Si el capital produce su propio vacío para mantener la circulación del valor, Lacan produce el vacío del sujeto para mantener la circulación del sentido. En ambos casos, la estructura no puede detenerse. La diferencia es que Marx propuso destruir esa lógica, mientras Lacan la erotiza.
Con Derrida, el fetichismo alcanza su forma textual definitiva. La différance es el concepto que el capital habría soñado si pudiera filosofar sobre sí mismo: un movimiento perpetuo de posposición y desplazamiento, donde el sentido nunca se realiza y toda presencia es diferida. Es la traducción lingüística de la circulación infinita del valor. Como el dinero, el significante derridiano no tiene sustancia propia: sólo adquiere valor por su diferencia respecto de otros significantes. La différance es, literalmente, la ley del valor aplicada al lenguaje.
Cuando Derrida escribe en Márgenes de la filosofía que “no hay fuera del texto”, lo que enuncia no es una teoría de la escritura, sino la experiencia del capital como totalidad. No hay exterior porque el capital lo ha subsumido todo: trabajo, lenguaje, tiempo, deseo, incluso la crítica. Su deconstrucción no libera el sentido; lo reproduce indefinidamente, del mismo modo en que el capital reproduce la falta que lo alimenta. Cada significante remite a otro, cada mercancía a otra, cada deuda a una deuda mayor. La cadena infinita del valor encuentra en la différance su formulación metafísica.
El horror sin fin del capital, que Marx describía como “la acumulación por la acumulación misma”, reaparece en Derrida como diferimiento perpetuo del sentido. La différance es el modo en que la filosofía, incapaz de reconocer su base material, convierte el movimiento del valor en ontología del lenguaje. Derrida teme el “fundamento”, el “origen”, la “presencia” porque presiente —sin saberlo— que todo origen remitiría a la producción social, al trabajo, a la economía. Prefiere disolverlo en la escritura, donde nada comienza porque nada termina. Pero esa indeterminación no es libertad: es la forma intelectual de la circulación capitalista sin fin.
Su lectura de Marx en Espectros de Marx confirma esta ceguera. Derrida reconoce en el marxismo una “presencia espectral” que aún nos habita, pero renuncia a toda posibilidad de revolución material. El comunismo, dice, sobrevive como fantasma. Pero no comprende que el propio capital también es espectral: una relación social fetichizada que sólo existe al reproducirse. Derrida sustituye la crítica de la economía política por una melancolía semiótica. Su “hauntología” no es más que la nostalgia del filósofo pequeñoburgués ante la desaparición de las condiciones históricas que lo sostuvieron: la universidad, el libro, el lenguaje como propiedad intelectual.
Así, tanto Lacan como Derrida clausuran, cada uno a su modo, la posibilidad de una crítica real. El primero, al psicologizar el valor; el segundo, al textualizarlo. Ambos trasladan al campo simbólico lo que Marx situó en la producción material. Su pensamiento es la forma refinada del fetichismo filosófico: la fascinación por las formas alienadas como si fueran esencias. Si el fetiche de la mercancía consiste en atribuir al objeto propiedades sociales, el fetiche del filósofo consiste en atribuir al lenguaje propiedades ontológicas.
El sujeto lacaniano y el texto derridiano son las dos caras de la misma moneda: una subjetividad agotada, incapaz de enfrentarse a su condición material, que convierte su impotencia en teoría. Frente a la socialización real del trabajo, responden con la socialización infinita del significante. Frente a la objetividad del valor, ofrecen la indeterminación del sentido. Su radicalidad aparente no es más que la forma posmoderna del conformismo: el elogio de la contradicción como coartada para no superarla.
Por eso, el pensamiento de Lacan y Derrida no puede separarse de su contexto histórico: la transición del fordismo al neoliberalismo, cuando el capital abandona el proyecto de integración social y se refugia en la flexibilidad, la fragmentación y la autorreferencialidad. El lenguaje, la subjetividad y el deseo se convierten en mercancías; la academia, en su fábrica. La filosofía deja de ser crítica para transformarse en espectáculo semiótico. Derrida, Lacan y compañía no son los profetas de una nueva era del pensamiento, sino los escribas de la descomposición del sujeto liberal.
En el fondo, toda su obra responde a una misma necesidad ideológica: justificar la imposibilidad de transformar el mundo. La deconstrucción, el deseo y la falta perpetua son el modo en que la conciencia pequeñoburguesa racionaliza su impotencia política. Donde Marx decía “los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo”, Derrida responde: “no hay fuera del texto”. Y el capital sonríe, porque mientras el filósofo deconstruye la palabra “pan”, el obrero sigue sin comer.
Conclusiones
El recorrido por la fenomenología y la hermenéutica contemporáneas revela algo más que una historia de las ideas: muestra la lenta pero obstinada degradación de la filosofía en ideología de clase. Cada intento de estos pensadores por recuperar la “experiencia”, el “ser” o el “sentido” no es un gesto emancipador, sino la expresión espiritual de una derrota histórica: la del sujeto liberal, despojado de su mundo por la dinámica impersonal del capital. Lo que Husserl presenta como retorno a las “cosas mismas” no es sino la huida de la historia hacia la conciencia; lo que Heidegger llama “ser-en-el-mundo” es el nombre filosófico del desarraigo burgués; lo que Gadamer celebra como “fusión de horizontes” es la teología del consenso; y lo que Derrida enuncia como différance no es sino la metáfora refinada de la circulación incesante del valor.
El pensamiento pequeñoburgués, incapaz de concebir la posibilidad de una transformación material del mundo, transforma su impotencia en método. Así, el gesto fenomenológico de suspender el juicio —la epojé— se convierte en la moral de una clase que ha perdido el control de la producción y sólo puede contemplar. Su ejercicio no consiste en cambiar el mundo, sino en interpretar eternamente su aparición. La hermenéutica eleva esa resignación a principio: el mundo no debe ser transformado, sino comprendido. Es la traducción espiritual del reformismo.
El marxismo, en cambio, enseña que no hay comprensión sin práctica. Que la verdad no se revela en la conciencia, sino en la transformación de las condiciones materiales de existencia. Allí donde la filosofía pequeñoburguesa busca el ser, la crítica marxista busca las relaciones sociales que lo producen. Allí donde aquella celebra la historicidad del sentido, esta descubre la historicidad del fetiche. La conciencia no es una luz interior, sino un reflejo de la organización del trabajo y de la división social que lo sostiene.
El fetichismo de la mercancía, al hacer del producto el sujeto y del sujeto el objeto, encuentra su prolongación en el fetichismo filosófico: la inversión mediante la cual el pensamiento se cree origen del mundo. La fenomenología y la hermenéutica no rompen esa inversión, la reproducen con un vocabulario más sofisticado. De ahí su fascinación por el lenguaje, el ser, el otro, el signo: todas figuras del valor transformadas en categorías ontológicas. Cada una traduce, con su propia poética, el mismo movimiento estructural: la autonomización de las formas sociales respecto de la praxis humana que las engendra.
Superar este horizonte no significa renunciar al pensamiento, sino emanciparlo de su condición fetichizada. La crítica marxista no destruye la filosofía porque desprecie la reflexión, sino porque busca liberar su contenido histórico: devolver al pensamiento la materialidad que la forma académica le expropia. Allí donde la fenomenología se detiene ante el misterio del aparecer, la crítica reconstruye las mediaciones sociales que lo producen. Allí donde la hermenéutica busca comprensión, la praxis busca abolición.
Tal vez dentro de algunos siglos, cuando la mercancía haya dejado de ser la mediación universal y el trabajo haya dejado de existir como forma separada, los últimos filósofos encuentren tiempo para descubrir que todo su despliegue fenomenológico no fue más que el reflejo invertido del valor. Y quizá, por primera vez, no haya nada que interpretar, porque el sentido no estará ya escindido del hacer. Entonces, sólo entonces, podrá el pensamiento descansar, no en la verdad del ser, sino en la vida libre de su necesidad histórica de producir ideología.
Fuentes consultadas
Fuentes directas
Derrida, J. (1994). Márgenes de la filosofía (Trad. M. Arranz). Madrid: Cátedra.
Heidegger, M. (2003). Ser y tiempo (Trad. J. Gaos). México: Fondo de Cultura Económica.
Fuentes indirectas
Marx, K. (2010). El capital. Crítica de la economía política (Vol. I, Trad. P. Scaron). México: Siglo XXI Editores.
Lukács, G. (1970). Historia y conciencia de clase. México: Grijalbo.