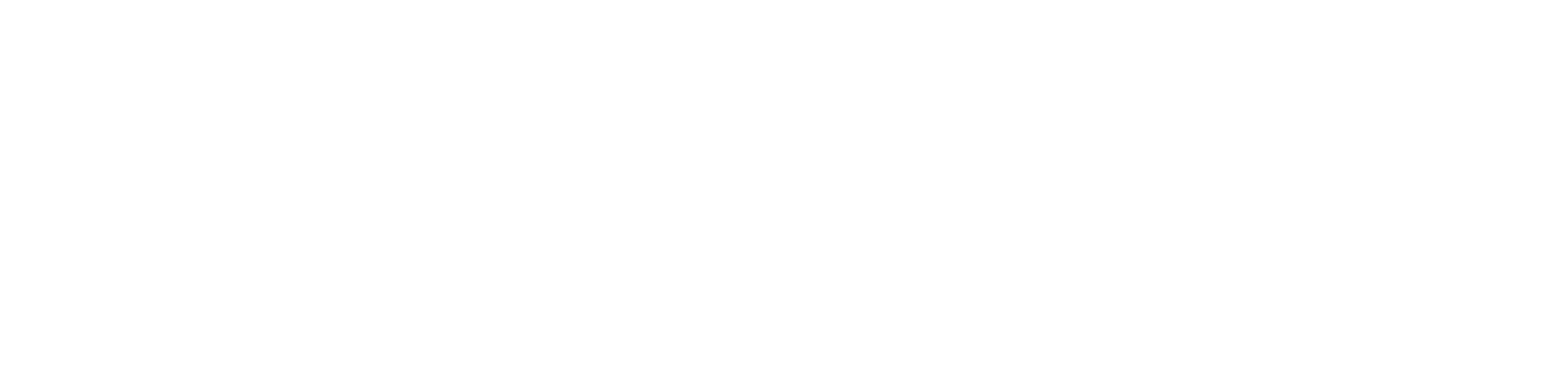Derecho y Comunismo: ¿Leyes y códigos en la sociedad comunista?
Todos estamos familiarizados con acontecimientos relacionados al mundo jurídico como lo fue la reforma al Poder Judicial del año pasado que afectó a una capa privilegiada de la burocracia y que desató una oleada de ladridos de parte de la burguesía al decir que afectaba a la “impartición de la justicia” o el “Estado de Derecho” en nuestro país. Pero, ¿qué entendemos por “derecho”?
Como individuos dentro de la clase trabajadora tenemos alguna experiencia relacionada a cuestiones jurídicas tales como acompañar a algún conocido o familiar a realizar una denuncia por robo o escuchar alguna asesoría en una controversia como un arrendamiento entre el inquilino y su casero. O en casos más especiales nos hemos visto involucrados en ser parte de algún contrato. Nuestras experiencias nos han creado la noción de que tales cuestiones legales son oscuras y que una casta solamente se especializa en tales temas, cuya percepción de estos es en el mejor de los casos una manga de estafadores y usureros. Aunque esto último sí aplica a un determinado sector de la profesión de la abogacía, hoy nos concentraremos en la naturaleza del derecho y el comunismo.
Primeramente, cuando se habla del comunismo siempre se tiene como premisa básica la posición de que el Derecho es parte de la superestructura que legitima la base económica y por ende debe ser eliminada, pero surge la insidiosa pregunta: Si el derecho es eliminado ¿cómo regularemos la conducta de las personas en caso de que afecte a la vida de su prójimo? ¿Cómo debemos de aplicar un castigo para un asesino que ya tenga tras de sí un camino sangriento? O en un tema más general ¿qué hará conducir correctamente a las personas dentro de la sociedad comunista si ya no habrá tribunales o cárceles?
Esta misma pregunta es la que algunos bolcheviques como E. Pashukanis y P. Stucka en su momento plantearon cuando el proletariado ya tenía el poder en sus manos bajo la Revolución de Octubre.
Antes de saltar a las cuestiones espinosas sobre este tema debemos de estar armados con una definición de qué es el Derecho y cómo se encuentra relacionado con el capitalismo. Para las teorías burguesas tenemos una amplia gama de definiciones que la caracterizan como “una serie de normas que tienen por finalidad el Bien Común” o “conjunto de principios que regulan la conducta de las personas para el libre desarrollo de la sociedad”. Obviamente existen definiciones más complejas pero son fraseologías que nos divorcian de la realidad. Obviamente que estas definiciones son un tanto hipócritas cuando tenemos relaciones de explotación y subordinación entre dos clases antagónicas.
El jurista P. Stucka lo definía como «[el] sistema (u ordenamiento) de relaciones sociales correspondiente a los intereses de la clase dominante y tutelado por la fuerza organizada de esta clase.» Mientras que Pashukanis la complementaba como una abstracción necesaria para las formas de la propiedad, la mercancía y el intercambio que maduraba cuando una sociedad pasaba a una modalidad mercantil y que alcanzaba su forma más fina en la sociedad burguesa, esto desde la perspectiva de la economía política.
Hay quienes ven que existe una confrontación entre los autores, pero debemos verlas como una unidad ya que Stucka llega a su definición desde la evolución histórica de los modos de producción (desde el Imperio Romano pasando por el feudalismo ruso hasta el régimen burgués) junto con la evolución del Estado, mientras que Pashukanis la examina desde la perspectiva de las relaciones mercantiles usando los análisis de El Capital de Marx.
De un lado, Stucka analiza en su Teoría General del Derecho que las normas de la doctrina romana fue la base de las nuevas relaciones de intercambio y de propiedad en la decadencia del feudalismo y que se consagraron sistemáticamente en el Código Civil de Napoleón Bonaparte tras la revolución francesa. Del otro lado, Pashukanis define que el derecho solamente está ligado al desarrollo del capitalismo y a su ideología burguesa:
“La extinción del derecho, y con la del Estado, únicamente se produce, según Marx, cuando ‘el trabajo, al dejar de ser un medio para la existencia, se convierta en una necesidad primaria de la vida’, es decir, cuando con el desarrollo multiforme de los individuos se acrecienten igualmente las fuerzas productivas, cuando cada uno trabaje espontáneamente según las capacidades o, como dice Lenin, ‘no hagas cálculo a lo Shylock para no trabajar media hora más que otro’, en una palabra, cuando esté definitivamente superado la forma de la relación de equivalentes. Marx, pues, concebía el pasaje al comunismo desarrollado, no como pasaje a nuevas formas jurídicas sino como extinción de la forma jurídica en general, como liberación de esta herencia de la época burguesa, destinada a sobrevivir a la burguesía misma.”
Naturalmente, las críticas desde las academias burguesas no se quedaron quietas ante la formulación teórica marxista en referencia al Derecho, su representante más famoso, Hans Kelsen dice sobre la definición de Pashukanis: “El resultado paradójico del intento de Pashukanis es que se apodera de algunos elementos verdaderamente ideológicos de la teoría burguesa a fin de desacreditar el derecho burgués, al cual -como de costumbre- confunde con una teoría ideológica de ese derecho.”
En su momento Pashukanis respondió a estas críticas mencionando que formaciones precapitalistas de intercambio y explotación no se omiten sino que se presuponen al elevarse estas relaciones a las concepciones burguesas de la propiedad privada y el trabajo.
Con la critica al derecho burgués se llegó a las posturas caricaturescas de que los comunistas despreciaban los derechos humanos y que cualquier apoyo a estos eran un “atentado a la libertad, a la democracia y al libre desarrollo de la humanidad” que fue la justificación de pogromos anticomunistas que llenaron de sangre las hojas de la historia siendo un pequeño ejemplo la de Indonesia donde se estiman el genocidio de entre uno a 2.5 millones de muertos a manos del reaccionario Suharto en 1968.
Tras la reacción neoliberal y la barbarie de los últimos años resurgió el interés sobre la crítica al derecho que se entabló en un debate que nació entre noviembre del 2010 y febrero del 2011 donde un artículo denominado “El comunismo jurídico” escrito por Carlos Rivera Lugo despertó dos posturas. La primera establecida por los autores Fernández Liria y Alegre Zahonero defiende que el derecho en su concepción en la Ilustración como programa político fue “estafado” por el proyecto económico del liberalismo capitalista. Así pues, la concepción de ciudadanía chocaba ante las realidades del antagonismo entre la burguesía y el proletariado dándole a este último la “libertad de someterse a su explotación o morirse de hambre” cuya conclusión es que el modo de producción capitalista es la negación del “Estado de Derecho”.
Por otro lado, Lugo critica al tándem Liria-Zahonero de ser kantianos al mencionar “la forma pura del derecho” o el “principio trascendental del Derecho considerado en su pureza” del cual deviene en sus posiciones reformistas: al interrumpir la legalidad derivada del Derecho, toda revolución será considerada ilegitima al violar sus normas y al Estado.
Si bien el debate está enclaustrado en los confines de la academia jurídica debemos comprender que el derecho, así como definían Pashukanis y Stucka, eran abstracciones de las relaciones sociales entre los humanos que constituye un modo de producción y eran necesarias para 1) regular dichas relaciones y 2) perpetuarlas mediante la intervención del Estado tanto en la materia civil, mercantil, financiera y también de mantener a las poblaciones explotadas mediante su puño de hierro en lo penal con sus cárceles. Del cual esta se constituye como una de sus “armas blandas” que cuenta el capital para legitimar y perpetuar su régimen, pero en caso de fracasar en este ambiente tiene a su disposición el poder militar.
De este modo, bajo la sociedad comunista esta creará sus propios ordenamientos basados en sus nuevas relaciones sociales bajo la propiedad social de los medios de producción y tomando lo mejor que el capitalismo nos lega como la democracia (sin sus limitantes burguesas) y sus elementos republicanos que pueden funcionar como nuevas configuraciones institucionales para la dictadura del proletariado. En otros ámbitos, como la rama penal, también se ha desarrollado nuevos métodos de resolución de conflictos que involucran la mediación y la reparación de daños dejando atrás los modelos inquisitivos que eran costumbre usar en contra de criminales. Nacerá el Derecho Comunista.
Ahora, si se suma el elemento tecnológico en pleno control de los trabajadores, es más que plausible el florecimiento de un sistema normativo libertario y autónomo donde la coacción es la excepción y no la norma, como ocurre actualmente.