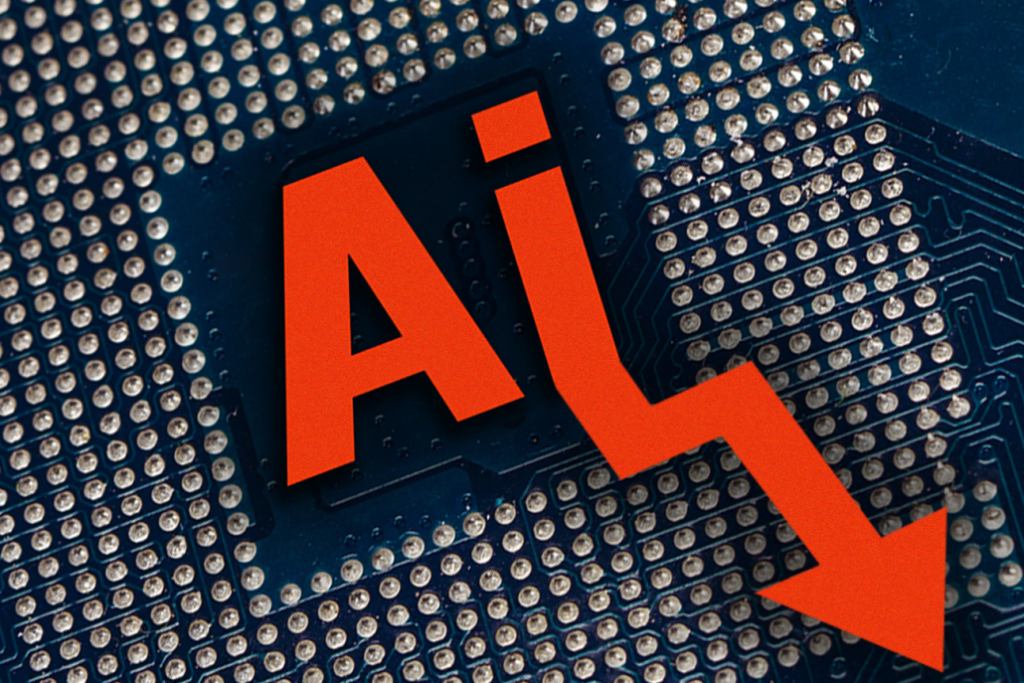Colombia: las víctimas de la paz
Escrito por: Jonathan Fortich
El 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), firmaron un acuerdo que se suponía ponía fin a una guerra de más de medio siglo.
Al día siguiente fue asesinada la compañera Marcelina Canacué de Marcha Patriótica y la compañera Jessica Hernández, miembro de la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia), recibió amenazas contra su vida en la ciudad de Cali. Desde entonces, los casos de crímenes y presiones contra líderes sociales han superado el centenar. En el año 2016, cuando ya las FARC habían dejado de actuar y se negociaban los detalles del acuerdo de paz, los asesinatos de dirigentes sociales aumentaron en un 27%, por un total de 94 asesinatos, según la Defensoría del Pueblo. En los dos primeros meses de 2017 se han producido otros 27 asesinatos. La respuesta del Gobierno de Juan Manuel Santos ha sido desconocer el carácter político de estos crímenes. De hecho, hasta el momento no se ha adelantado una investigación judicial mínimamente seria que llegue a determinar los autores materiales e intelectuales de estas injusticias. Por supuesto, la extrema derecha del Centro Democrático, apelando a su descaro de siempre, ha llegado a reducir a los compañeros asesinados o amenazados a la condición de hampones. Un descaro que se suma a su ausencia de propuestas tras su victoria en el plebiscito de octubre del año pasado que buscaba la refrendación popular de los diálogos adelantados en La Habana durante cuatro años. Cuando el Centro Democrático se sorprendió con la victoria se encontraron con la incomoda situación de carecer de una propuesta alternativa al acuerdo con las FARC.
Treinta años atrás, en el primer intento de negociar con las FARC, se emprendió una operación de exterminio contra la Unión Patriótica (UP), el partido creado por la organización guerrillera en alianza con diferentes fuerzas de izquierda para poder llegar a hacer política sin recurrir a las armas. Esta operación de exterminio tuvo como resultado 1.600 crímenes, según cifras oficiales, y unos pocos sobrevivientes condenados a un exilio de dos décadas. Como detalle final, en noviembre de 1994 el Consejo Nacional Electoral (CNE) canceló la personería jurídica de la UP. Desde entonces y desde varias instancias, se ha demostrado que esta operación de exterminio fue el resultado de alianzas entre hacendados, narcotraficantes y oficiales de las Fuerzas Militares. Hasta ahora sólo una persona ha sido judicializada por este genocidio.
El Acuerdo para la terminación del conflicto es realmente una suma de compromisos mínimos que apuntan a un estado burgués moderno que implican iniciativas de reformas para el campo, garantías para la participación política de todos los sectores sociales, dejación de armas por parte de las FARC, solución al problema de las drogas ilícitas y una iniciativa de verdad, justicia, reparación y no repetición a favor de las víctimas del conflicto. Se puede dudar de que muchas de estas medidas se vayan realmente a poner en práctica en el contexto de la crisis del capitalismo, pero vale la pena considerar lo que significa un país en el que un grupo de campesinos pobres tengan que levantarse en armas para luchar por un Estado en el que los campesinos no mueran de hambre y se pueda hacer política sin miedo a perder la vida.
Hasta el momento, y a pesar de las numerosas dificultades, incluida la derrota en el plebiscito, las FARC han hecho efectivo su compromiso a cumplir con su parte del acuerdo. Gracias a esto han logrado mejorar un poco su imagen ante el pueblo colombiano que durante años creyó la propaganda gubernamental y que repudió prácticas como el narcotráfico y el secuestro como métodos de financiamiento de esta organización. Por parte del Gobierno, en cambio, se han visto varios incumplimientos. El más diciente fue su incapacidad para implementar la logística necesaria en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN): veinte territorios que tienen como objetivo garantizar el cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas. En este sentido, no es de extrañar las mentiras del Gobierno con respecto a los líderes sociales asesinados: pone en evidencia su incapacidad para enfrentar la violencia de la oligarquía contra el pueblo, cuando este aspira a participar de la vida política. A pesar del compromiso de las FARC, son conscientes de que lo más probable con este Acuerdo que es menos que un programa de mínimos, es que el Gobierno incumpla. En este sentido, se pone en riesgo el proceso de negociación con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) otra organización guerrillera tan antigua como las FARC pero de un carácter poco conciliador.
Lo que demuestran todas estas contradicciones es que a pesar de la voluntad que pueda tener el Gobierno y del apoyo del imperialismo, la clase dominante en Colombia, no sólo carece de un interés real por garantizar participación política para trabajadores y campesinos sino que es incapaz de garantizar las mínimas condiciones necesarias para establecer la democracia burguesa. Esperar de su parte que pongan fin a la violencia a la que han sometido a los pobres de este país desde la muerte de Simón Bolívar es utópico. Como enseñó El Libertador, el pueblo de Colombia puede aspirar a la soberanía, la justicia y la prosperidad. Esto es más posible hoy que en 1830. Por supuesto, no bajo la dirección de una oligarquía inepta, violenta y cruel. La misma oligarquía que atentó contra Bolívar y, probablemente, influyó en su temprana muerte.
Sólo el pueblo salva al pueblo. Sólo la unión de los trabajadores y campesinos alrededor de un lucha por un programa socialista que los lleve a la conquista del poder político y económico puede garantizar la verdadera paz. No sólo el fin de toda violencia contra los más débiles sino, sobre todo, el paso del reino de la necesidad al reino de la abundancia.